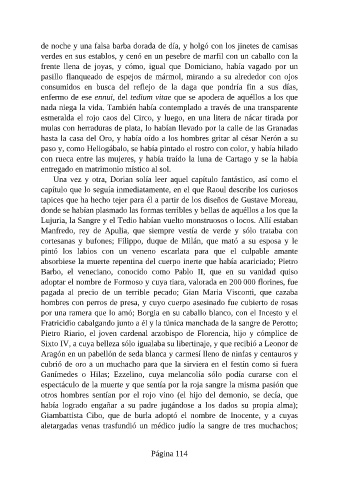Page 114 - El retrato de Dorian Gray (Edición sin censura)
P. 114
de noche y una falsa barba dorada de día, y holgó con los jinetes de camisas
verdes en sus establos, y cenó en un pesebre de marfil con un caballo con la
frente llena de joyas, y cómo, igual que Domiciano, había vagado por un
pasillo flanqueado de espejos de mármol, mirando a su alrededor con ojos
consumidos en busca del reflejo de la daga que pondría fin a sus días,
enfermo de ese ennui, del tedium vitae que se apodera de aquéllos a los que
nada niega la vida. También había contemplado a través de una transparente
esmeralda el rojo caos del Circo, y luego, en una litera de nácar tirada por
mulas con herraduras de plata, lo habían llevado por la calle de las Granadas
hasta la casa del Oro, y había oído a los hombres gritar al césar Nerón a su
paso y, como Heliogábalo, se había pintado el rostro con color, y había hilado
con rueca entre las mujeres, y había traído la luna de Cartago y se la había
entregado en matrimonio místico al sol.
Una vez y otra, Dorian solía leer aquel capítulo fantástico, así como el
capítulo que lo seguía inmediatamente, en el que Raoul describe los curiosos
tapices que ha hecho tejer para él a partir de los diseños de Gustave Moreau,
donde se habían plasmado las formas terribles y bellas de aquéllos a los que la
Lujuria, la Sangre y el Tedio habían vuelto monstruosos o locos. Allí estaban
Manfredo, rey de Apulia, que siempre vestía de verde y sólo trataba con
cortesanas y bufones; Filippo, duque de Milán, que mató a su esposa y le
pintó los labios con un veneno escarlata para que el culpable amante
absorbiese la muerte repentina del cuerpo inerte que había acariciado; Pietro
Barbo, el veneciano, conocido como Pablo II, que en su vanidad quiso
adoptar el nombre de Formoso y cuya tiara, valorada en 200 000 florines, fue
pagada al precio de un terrible pecado; Gian Maria Visconti, que cazaba
hombres con perros de presa, y cuyo cuerpo asesinado fue cubierto de rosas
por una ramera que lo amó; Borgia en su caballo blanco, con el Incesto y el
Fratricidio cabalgando junto a él y la túnica manchada de la sangre de Perotto;
Pietro Riario, el joven cardenal arzobispo de Florencia, hijo y cómplice de
Sixto IV, a cuya belleza sólo igualaba su libertinaje, y que recibió a Leonor de
Aragón en un pabellón de seda blanca y carmesí lleno de ninfas y centauros y
cubrió de oro a un muchacho para que la sirviera en el festín como si fuera
Ganímedes o Hilas; Ezzelino, cuya melancolía sólo podía curarse con el
espectáculo de la muerte y que sentía por la roja sangre la misma pasión que
otros hombres sentían por el rojo vino (el hijo del demonio, se decía, que
había logrado engañar a su padre jugándose a los dados su propia alma);
Giambattista Cibo, que de burla adoptó el nombre de Inocente, y a cuyas
aletargadas venas trasfundió un médico judío la sangre de tres muchachos;
Página 114