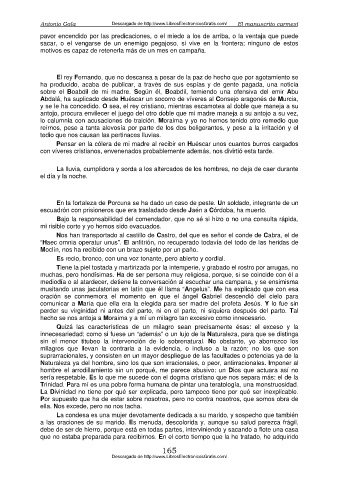Page 165 - El manuscrito Carmesi
P. 165
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
pavor encendido por las predicaciones, o el miedo a los de arriba, o la ventaja que puede
sacar, o el vengarse de un enemigo pegajoso, si vive en la frontera; ninguno de estos
motivos es capaz de retenerla más de un mes en campaña.
El rey Fernando, que no descansa a pesar de la paz de hecho que por agotamiento se
ha producido, acaba de publicar, a través de sus espías y de gente pagada, una noticia
sobre el Boabdil de mi madre. Según él, Boabdil, temiendo una ofensiva del emir Abu
Abdalá, ha suplicado desde Huéscar un socorro de víveres al Consejo aragonés de Murcia,
y se le ha concedido. O sea, el rey cristiano, mientras escamotea al doble que maneja a su
antojo, procura envilecer el juego del otro doble que mi madre maneja a su antojo a su vez,
lo calumnia con acusaciones de traición. Moraima y yo no hemos tenido otro remedio que
reírnos, pese a tanta alevosía por parte de los dos beligerantes, y pese a la irritación y el
tedio que nos causan las pertinaces lluvias.
Pensar en la cólera de mi madre al recibir en Huéscar unos cuantos burros cargados
con víveres cristianos, envenenados probablemente además, nos divirtió esta tarde.
La lluvia, cumplidora y sorda a los altercados de los hombres, no deja de caer durante
el día y la noche.
En la fortaleza de Porcuna se ha dado un caso de peste. Un soldado, integrante de un
escuadrón con prisioneros que era trasladado desde Jaén a Córdoba, ha muerto.
Bajo la responsabilidad del comendador, que no sé si hizo o no una consulta rápida,
mi risible corte y yo hemos sido evacuados.
Nos han transportado al castillo de Castro, del que es señor el conde de Cabra, el de
“Haec omnia operatur unus”. El anfitrión, no recuperado todavía del todo de las heridas de
Moclín, nos ha recibido con un brazo sujeto por un paño.
Es recio, bronco, con una voz tonante, pero abierto y cordial.
Tiene la piel tostada y martirizada por la intemperie, y grabado el rostro por arrugas, no
muchas, pero hondísimas. Ha de ser persona muy religiosa, porque, si se coincide con él a
mediodía o al atardecer, detiene la conversación al escuchar una campana, y se ensimisma
musitando unas jaculatorias en latín que él llama “Angelus”. Me ha explicado que con esa
oración se conmemora el momento en que el ángel Gabriel descendió del cielo para
comunicar a María que ella era la elegida para ser madre del profeta Jesús. Y lo fue sin
perder su virginidad ni antes del parto, ni en el parto, ni siquiera después del parto. Tal
hecho se nos antoja a Moraima y a mí un milagro tan excesivo como innecesario.
Quizá las características de un milagro sean precisamente ésas: el exceso y la
innecesariedad; como si fuese un “además” o un lujo de la Naturaleza, para que se distinga
sin el menor titubeo la intervención de lo sobrenatural. No obstante, yo aborrezco los
milagros que llevan la contraria a la evidencia, o incluso a la razón; no los que son
suprarracionales, y consisten en un mayor despliegue de las facultades o potencias ya de la
Naturaleza ya del hombre, sino los que son irracionales, o peor, antirracionales. Imponer al
hombre el arrodillamiento sin un porqué, me parece abusivo: un Dios que actuara así no
sería respetable. Es lo que me sucede con el dogma cristiano que nos separa más: el de la
Trinidad. Para mí es una pobre forma humana de pintar una teratología, una monstruosidad.
La Divinidad no tiene por qué ser explicada, pero tampoco tiene por qué ser inexplicable.
Por supuesto que ha de estar sobre nosotros, pero no contra nosotros, que somos obra de
ella. Nos excede, pero no nos tacha.
La condesa es una mujer devotamente dedicada a su marido, y sospecho que también
a las oraciones de su marido. Es menuda, descolorida y, aunque su salud parezca frágil,
debe de ser de hierro, porque está en todas partes, interviniendo y sacando a flote una casa
que no estaba preparada para recibirnos. En el corto tiempo que la he tratado, he adquirido
165
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/