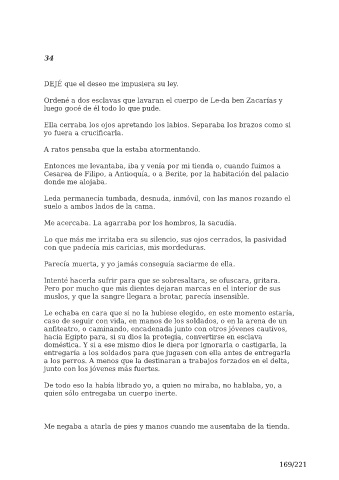Page 169 - Tito - El martirio de los judíos
P. 169
34
DEJÉ que el deseo me impusiera su ley.
Ordené a dos esclavas que lavaran el cuerpo de Le-da ben Zacarías y
luego gocé de él todo lo que pude.
Ella cerraba los ojos apretando los labios. Separaba los brazos como si
yo fuera a crucificarla.
A ratos pensaba que la estaba atormentando.
Entonces me levantaba, iba y venía por mi tienda o, cuando fuimos a
Cesarea de Filipo, a Antioquía, o a Berite, por la habitación del palacio
donde me alojaba.
Leda permanecía tumbada, desnuda, inmóvil, con las manos rozando el
suelo a ambos lados de la cama.
Me acercaba. La agarraba por los hombros, la sacudía.
Lo que más me irritaba era su silencio, sus ojos cerrados, la pasividad
con que padecía mis caricias, mis mordeduras.
Parecía muerta, y yo jamás conseguía saciarme de ella.
Intenté hacerla sufrir para que se sobresaltara, se ofuscara, gritara.
Pero por mucho que mis dientes dejaran marcas en el interior de sus
muslos, y que la sangre llegara a brotar, parecía insensible.
Le echaba en cara que si no la hubiese elegido, en este momento estaría,
caso de seguir con vida, en manos de los soldados, o en la arena de un
anfiteatro, o caminando, encadenada junto con otros jóvenes cautivos,
hacia Egipto para, si su dios la protegía, convertirse en esclava
doméstica. Y si a ese mismo dios le diera por ignorarla o castigarla, la
entregaría a los soldados para que jugasen con ella antes de entregarla
a los perros. A menos que la destinaran a trabajos forzados en el delta,
junto con los jóvenes más fuertes.
De todo eso la había librado yo, a quien no miraba, no hablaba, yo, a
quien sólo entregaba un cuerpo inerte.
Me negaba a atarla de pies y manos cuando me ausentaba de la tienda.
169/221