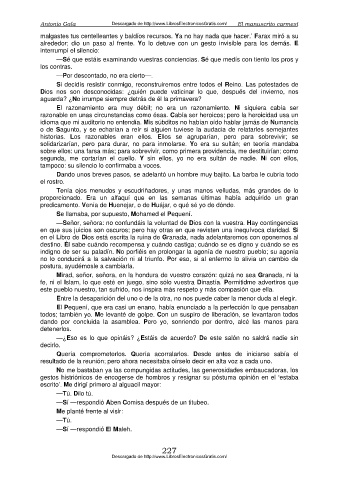Page 227 - El manuscrito Carmesi
P. 227
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
malgastes tus centelleantes y baldíos recursos. Ya no hay nada que hacer.’ Farax miró a su
alrededor; dio un paso al frente. Yo lo detuve con un gesto invisible para los demás. E
interrumpí el silencio:
—Sé que estáis examinando vuestras conciencias. Sé que medís con tiento los pros y
los contras.
—Por descontado, no era cierto—.
Si decidís resistir conmigo, reconstruiremos entre todos el Reino. Las potestades de
Dios nos son desconocidas: ¿quién puede vaticinar lo que, después del invierno, nos
aguarda? ¿No irrumpe siempre detrás de él la primavera?
El razonamiento era muy débil; no era un razonamiento. Ni siquiera cabía ser
razonable en unas circunstancias como ésas. Cabía ser heroicos; pero la heroicidad usa un
idioma que mi auditorio no entendía. Mis súbditos no habían oído hablar jamás de Numancia
o de Sagunto, y se echarían a reír si alguien tuviese la audacia de relatarles semejantes
historias. Los razonables eran ellos. Ellos se agruparían, pero para sobrevivir; se
solidarizarían, pero para durar, no para inmolarse. Yo era su sultán; en teoría mandaba
sobre ellos: una farsa más; para sobrevivir, como primera providencia, me destituirían; como
segunda, me cortarían el cuello. Y sin ellos, yo no era sultán de nadie. Ni con ellos,
tampoco: su silencio lo confirmaba a voces.
Dando unos breves pasos, se adelantó un hombre muy bajito. La barba le cubría todo
el rostro.
Tenía ojos menudos y escudriñadores, y unas manos velludas, más grandes de lo
proporcionado. Era un alfaquí que en las semanas últimas había adquirido un gran
predicamento. Venía de Huenejar, o de Huájar, o qué sé yo de dónde.
Se llamaba, por supuesto, Mohamed el Pequení.
—Señor, señora: no confundáis la voluntad de Dios con la vuestra. Hay contingencias
en que sus juicios son oscuros; pero hay otras en que revisten una inequívoca claridad. Si
en el Libro de Dios está escrita la ruina de Granada, nada adelantaremos con oponernos al
destino. Él sabe cuándo recompensa y cuándo castiga; cuándo se es digno y cuándo se es
indigno de ser su paladín. No porfiéis en prolongar la agonía de nuestro pueblo; su agonía
no lo conducirá a la salvación ni al triunfo. Por eso, si al enfermo lo alivia un cambio de
postura, ayudémosle a cambiarla.
Mirad, señor, señora, en la hondura de vuestro corazón: quizá no sea Granada, ni la
fe, ni el Islam, lo que esté en juego, sino sólo vuestra Dinastía. Permitidme advertiros que
este pueblo nuestro, tan sufrido, nos inspira más respeto y más compasión que ella.
Entre la desaparición del uno o de la otra, no nos puede caber la menor duda al elegir.
El Pequení, que era casi un enano, había enunciado a la perfección lo que pensaban
todos; también yo. Me levanté de golpe. Con un suspiro de liberación, se levantaron todos
dando por concluida la asamblea. Pero yo, sonriendo por dentro, alcé las manos para
detenerlos.
—¿Eso es lo que opináis? ¿Estáis de acuerdo? De este salón no saldrá nadie sin
decirlo.
Quería comprometerlos. Quería acorralarlos. Desde antes de iniciarse sabía el
resultado de la reunión; pero ahora necesitaba oírselo decir en alta voz a cada uno.
No me bastaban ya las compungidas actitudes, las generosidades embaucadoras, los
gestos histriónicos de encogerse de hombros y resignar su póstuma opinión en el ‘estaba
escrito’. Me dirigí primero al alguacil mayor:
—Tú. Dilo tú.
—Sí —respondió Aben Comisa después de un titubeo.
Me planté frente al visir:
—Tú.
—Sí —respondió El Maleh.
227
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/