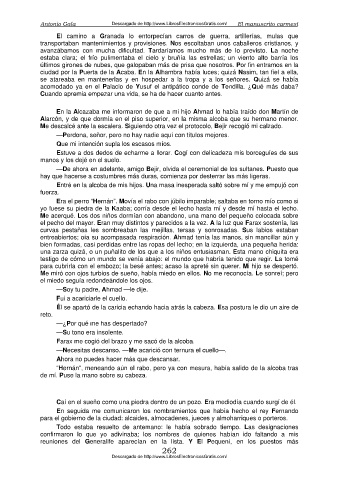Page 262 - El manuscrito Carmesi
P. 262
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
El camino a Granada lo entorpecían carros de guerra, artillerías, mulas que
transportaban mantenimientos y provisiones. Nos escoltaban unos caballeros cristianos, y
avanzábamos con mucha dificultad. Tardaríamos mucho más de lo previsto. La noche
estaba clara; el frío pulimentaba el cielo y bruñía las estrellas; un viento alto barría los
últimos girones de nubes, que galopaban más de prisa que nosotros. Por fin entramos en la
ciudad por la Puerta de la Acaba. En la Alhambra había luces; quizá Nasim, tan fiel a ella,
se atareaba en mantenerlas y en hospedar a la tropa y a los señores. Quizá se había
acomodado ya en el Palacio de Yusuf el antipático conde de Tendilla. ¿Qué más daba?
Cuando apremia empezar una vida, se ha de hacer cuanto antes.
En la Alcazaba me informaron de que a mi hijo Ahmad lo había traído don Martín de
Alarcón, y de que dormía en el piso superior, en la misma alcoba que su hermano menor.
Me descalcé ante la escalera. Siguiendo otra vez el protocolo, Bejir recogió mi calzado.
—Perdona, señor, pero no hay nadie aquí con títulos mejores.
Que mi intención supla los escasos míos.
Estuve a dos dedos de echarme a llorar. Cogí con delicadeza mis borceguíes de sus
manos y los dejé en el suelo.
—De ahora en adelante, amigo Bejir, olvida el ceremonial de los sultanes. Puesto que
hay que hacerse a costumbres más duras, comienza por desterrar las más ligeras.
Entré en la alcoba de mis hijos. Una masa inesperada saltó sobre mí y me empujó con
fuerza.
Era el perro “Hernán”. Movía el rabo con júbilo imparable; saltaba en torno mío como si
yo fuese su piedra de la Kaaba; corría desde el lecho hasta mí y desde mí hasta el lecho.
Me acerqué. Los dos niños dormían con abandono, una mano del pequeño colocada sobre
el pecho del mayor. Eran muy distintos y parecidos a la vez. A la luz que Farax sostenía, las
curvas pestañas les sombreaban las mejillas, tersas y sonrosadas. Sus labios estaban
entreabiertos; oía su acompasada respiración. Ahmad tenía las manos, sin mancillar aún y
bien formadas, casi perdidas entre las ropas del lecho; en la izquierda, una pequeña herida:
una zarza quizá, o un puñalito de los que a los niños entusiasman. Esta mano chiquita era
testigo de cómo un mundo se venía abajo: el mundo que habría tenido que regir. La tomé
para cubrirla con el embozo; la besé antes; acaso la apreté sin querer. Mi hijo se despertó.
Me miró con ojos turbios de sueño, había miedo en ellos. No me reconocía. Le sonreí; pero
el miedo seguía redondeándole los ojos.
—Soy tu padre, Ahmad —le dije.
Fui a acariciarle el cuello.
Él se apartó de la caricia echando hacia atrás la cabeza. Esa postura le dio un aire de
reto.
—¿Por qué me has despertado?
—Su tono era insolente.
Farax me cogió del brazo y me sacó de la alcoba.
—Necesitas descanso. —Me acarició con ternura el cuello—.
Ahora no puedes hacer más que descansar.
“Hernán”, meneando aún el rabo, pero ya con mesura, había salido de la alcoba tras
de mí. Puse la mano sobre su cabeza.
Caí en el sueño como una piedra dentro de un pozo. Era mediodía cuando surgí de él.
En seguida me comunicaron los nombramientos que había hecho el rey Fernando
para el gobierno de la ciudad: alcaides, almocadenes, jueces y almoharriques o porteros.
Todo estaba resuelto de antemano: le había sobrado tiempo. Las designaciones
confirmaron lo que yo adivinaba; los nombres de quienes habían ido faltando a mis
reuniones del Generalife aparecían en la lista. Y El Pequení, en los puestos más
262
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/