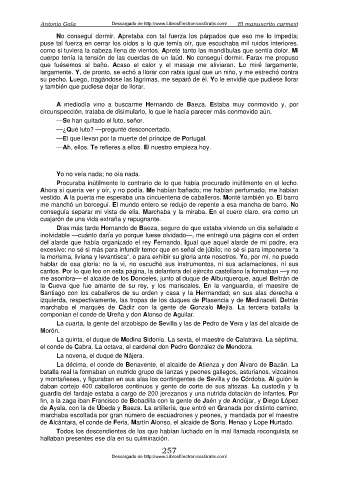Page 257 - El manuscrito Carmesi
P. 257
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
No conseguí dormir. Apretaba con tal fuerza los párpados que eso me lo impedía;
puse tal fuerza en cerrar los oídos a lo que temía oír, que escuchaba mil ruidos interiores,
como si tuviera la cabeza llena de vientos. Apreté tanto las mandíbulas que sentía dolor. Mi
cuerpo tenía la tensión de las cuerdas de un laúd. No conseguí dormir. Farax me propuso
que fuésemos al baño. Acaso el calor y el masaje me aliviaran. Lo miré largamente,
largamente. Y, de pronto, se echó a llorar con rabia igual que un niño, y me estrechó contra
su pecho. Luego, tragándose las lágrimas, me separó de él. Yo le envidié que pudiese llorar
y también que pudiese dejar de llorar.
A mediodía vino a buscarme Hernando de Baeza. Estaba muy conmovido y, por
circunspección, trataba de disimularlo, lo que le hacía parecer más conmovido aún.
—Se han quitado el luto, señor.
—¿Qué luto? —pregunté desconcertado.
—El que llevan por la muerte del príncipe de Portugal.
—Ah, ellos. Te refieres a ellos. El nuestro empieza hoy.
Yo no veía nada; no oía nada.
Procuraba inútilmente lo contrario de lo que había procurado inútilmente en el lecho.
Ahora sí quería ver y oír, y no podía. Me habían bañado; me habían perfumado; me habían
vestido. A la puerta me esperaba una cincuentena de caballeros. Monté también yo. El barro
me manchó un borceguí. El mundo entero se redujo de repente a esa mancha de barro. No
conseguía separar mi vista de ella. Marchaba y la miraba. En el cuero claro, era como un
cuajarón de una vida extraña y repugnante.
Días más tarde Hernando de Baeza, seguro de que estaba viviendo un día señalado e
inolvidable —cuánto daría yo porque fuese olvidado—, me entregó una página con el orden
del alarde que había organizado el rey Fernando. Igual que aquel alarde de mi padre, era
excesivo: no sé si más para infundir temor que en señal de júbilo; no sé si para imponerse “a
la morisma, liviana y levantisca”, o para exhibir su gloria ante nosotros. Yo, por mí, no puedo
hablar de esa gloria: no la vi, no escuché sus instrumentos, ni sus aclamaciones, ni sus
cantos. Por lo que leo en esta página, la delantera del ejército castellano la formaban —y no
me asombra— el alcaide de los Donceles, junto al duque de Alburquerque, aquel Beltrán de
la Cueva que fue amante de su rey, y los mariscales. En la vanguardia, el maestre de
Santiago con los caballeros de su orden y casa y la Hermandad; en sus alas derecha e
izquierda, respectivamente, las tropas de los duques de Plasencia y de Medinaceli. Detrás
marchaba el marqués de Cádiz con la gente de Gonzalo Mejía. La tercera batalla la
componían el conde de Ureña y don Alonso de Aguilar.
La cuarta, la gente del arzobispo de Sevilla y las de Pedro de Vera y las del alcaide de
Morón.
La quinta, el duque de Medina Sidonia. La sexta, el maestre de Calatrava. La séptima,
el conde de Cabra. La octava, el cardenal don Pedro González de Mendoza.
La novena, el duque de Nájera.
La décima, el conde de Benavente, el alcaide de Atienza y don Álvaro de Bazán. La
batalla real la formaban un nutrido grupo de lanzas y peones gallegos, asturianos, vizcaínos
y montañeses, y figuraban en sus alas los contingentes de Sevilla y de Córdoba. Al guión le
daban cortejo 400 caballeros continuos y gente de corte de sus altezas. La custodia y la
guardia del fardaje estaba a cargo de 200 jerezanos y una nutrida dotación de infantes. Por
fin, a la zaga iban Francisco de Bobadilla con la gente de Jaén y de Andújar, y Diego López
de Ayala, con la de Úbeda y Baeza. La artillería, que entró en Granada por distinto camino,
marchaba escoltada por gran número de escuadrones y peones, y mandada por el maestre
de Alcántara, el conde de Feria, Martín Alonso, el alcaide de Soria, Henao y Lope Hurtado.
Todos los descendientes de los que habían luchado en la mal llamada reconquista se
hallaban presentes ese día en su culminación.
257
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/