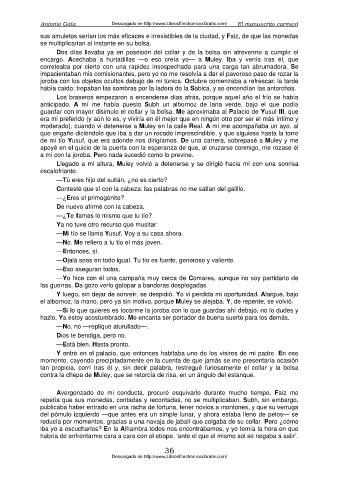Page 36 - El manuscrito Carmesi
P. 36
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
sus amuletos serían los más eficaces e irresistibles de la ciudad, y Faiz, de que las monedas
se multiplicarían al instante en su bolsa.
Dos días llevaba ya en posesión del collar y de la bolsa sin atreverme a cumplir el
encargo. Acechaba a hurtadillas —o eso creía yo— a Muley. Iba y venía tras él, que
correteaba por cierto con una rapidez insospechada para una carga tan abrumadora. Se
impacientaban mis comisionantes, pero yo no me resolvía a dar el pavoroso paso de rozar la
joroba con los objetos ocultos debajo de mi túnica. Octubre comenzaba a refrescar; la tarde
había caído; trepaban las sombras por la ladera de la Sabica, y se encendían las antorchas.
Los braseros empezaron a encenderse días atrás, porque aquel año el frío se había
anticipado. A mí me había puesto Subh un albornoz de lana verde, bajo el que podía
guardar con mayor disimulo el collar y la bolsa. Me aproximaba al Palacio de Yusuf III, que
era mi preferido (y aún lo es, y viviría en él mejor que en ningún otro por ser el más íntimo y
moderado), cuando vi detenerse a Muley en la calle Real. A mí me acompañaba un ayo, al
que engañé diciéndole que iba a dar un recado imprescindible, y que siguiese hasta la torre
de mi tío Yusuf, que era adonde nos dirigíamos. De una carrera, sobrepasé a Muley y me
apoyé en el quicio de la puerta con la esperanza de que, al cruzarse conmigo, me rozase él
a mí con la joroba. Pero nada sucedió como lo previne.
Llegado a mi altura, Muley volvió a detenerse y se dirigió hacia mí con una sonrisa
escalofriante.
—Tú eres hijo del sultán, ¿no es cierto?
Contesté que sí con la cabeza: las palabras no me salían del galillo.
—¿Eres el primogénito?
De nuevo afirmé con la cabeza.
—¿Te llamas lo mismo que tu tío?
Ya no tuve otro recurso que musitar:
—Mi tío se llama Yusuf. Voy a su casa ahora.
—No. Me refiero a tu tío el más joven.
—Entonces, sí.
—Ojalá seas en todo igual. Tu tío es fuerte, generoso y valiente.
—Eso aseguran todos.
—Yo hice con él una campaña muy cerca de Comares, aunque no soy partidario de
las guerras. Da gozo verlo galopar a banderas desplegadas.
Y luego, sin dejar de sonreír, se despidió. Yo vi perdida mi oportunidad. Alargué, bajo
el albornoz, la mano, pero ya sin motivo, porque Muley se alejaba. Y, de repente, se volvió.
—Si lo que quieres es tocarme la joroba con lo que guardas ahí debajo, no lo dudes y
hazlo. Ya estoy acostumbrado. Me encanta ser portador de buena suerte para los demás.
—No, no —repliqué aturullado—.
Dios te bendiga, pero no.
—Está bien. Hasta pronto.
Y entró en el palacio, que entonces habitaba uno de los visires de mi padre. En ese
momento, cayendo precipitadamente en la cuenta de que jamás se me presentaría ocasión
tan propicia, corrí tras él y, sin decir palabra, restregué furiosamente el collar y la bolsa
contra la chepa de Muley, que se retorcía de risa, en un ángulo del estanque.
Avergonzado de mi conducta, procuré esquivarlo durante mucho tiempo. Faiz me
repetía que sus monedas, contadas y recontadas, no se multiplicaban. Subh, sin embargo,
publicaba haber entrado en una racha de fortuna, tener novios a montones, y que su verruga
del pómulo izquierdo —que antes era un simple lunar, y ahora estaba lleno de pelos— se
reducía por momentos, gracias a una navaja de jabalí que colgaba de su collar. Pero ¿cómo
iba yo a escucharlos? En la Alhambra todos nos encontrábamos, y yo temía la hora en que
habría de enfrentarme cara a cara con el etíope, ‘ante el que el mismo sol se negaba a salir’.
36
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/