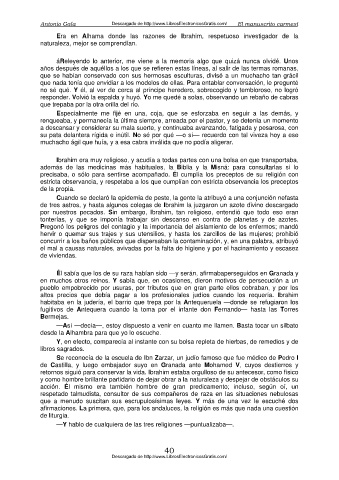Page 40 - El manuscrito Carmesi
P. 40
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Era en Alhama donde las razones de Ibrahim, respetuoso investigador de la
naturaleza, mejor se comprendían.
áReleyendo lo anterior, me viene a la memoria algo que quizá nunca olvidé. Unos
años después de aquéllos a los que se refieren estas líneas, al salir de las termas romanas,
que se habían conservado con sus hermosas esculturas, divisé a un muchacho tan grácil
que nada tenía que envidiar a los modelos de ellas. Para entablar conversación, le pregunté
no sé qué. Y él, al ver de cerca al príncipe heredero, sobrecogido y tembloroso, no logró
responder. Volvió la espalda y huyó. Yo me quedé a solas, observando un rebaño de cabras
que trepaba por la otra orilla del río.
Especialmente me fijé en una, coja, que se esforzaba en seguir a las demás, y
renqueaba, y permanecía la última siempre, arreada por el pastor, y se detenía un momento
a descansar y considerar su mala suerte, y continuaba avanzando, fatigada y pesarosa, con
su pata delantera rígida e inútil. No sé por qué —o sí— recuerdo con tal viveza hoy a ese
muchacho ágil que huía, y a esa cabra inválida que no podía aligerar.
Ibrahim era muy religioso, y acudía a todas partes con una bolsa en que transportaba,
además de las medicinas más habituales, la Biblia y la Misná: para consultarlas si lo
precisaba, o sólo para sentirse acompañado. Él cumplía los preceptos de su religión con
estricta observancia, y respetaba a los que cumplían con estricta observancia los preceptos
de la propia.
Cuando se declaró la epidemia de peste, la gente la atribuyó a una conjunción nefasta
de tres astros, y hasta algunos colegas de Ibrahim la juzgaron un azote divino descargado
por nuestros pecados. Sin embargo, Ibrahim, tan religioso, entendió que todo eso eran
tonterías, y que se imponía trabajar sin descanso en contra de planetas y de azotes.
Pregonó los peligros del contagio y la importancia del aislamiento de los enfermos; mandó
hervir o quemar sus trajes y sus utensilios, y hasta los zarcillos de las mujeres; prohibió
concurrir a los baños públicos que dispersaban la contaminación, y, en una palabra, atribuyó
el mal a causas naturales, avivadas por la falta de higiene y por el hacinamiento y escasez
de viviendas.
Él sabía que los de su raza habían sido —y serán, afirmabaperseguidos en Granada y
en muchos otros reinos. Y sabía que, en ocasiones, dieron motivos de persecución a un
pueblo empobrecido por usuras, por tributos que en gran parte ellos cobraban, y por los
altos precios que debía pagar a los profesionales judíos cuando los requería. Ibrahim
habitaba en la judería, el barrio que trepa por la Antequeruela —donde se refugiaron los
fugitivos de Antequera cuando la toma por el infante don Fernando— hasta las Torres
Bermejas.
—Así —decía—, estoy dispuesto a venir en cuanto me llamen. Basta tocar un silbato
desde la Alhambra para que yo lo escuche.
Y, en efecto, comparecía al instante con su bolsa repleta de hierbas, de remedios y de
libros sagrados.
Se reconocía de la escuela de Ibn Zarzar, un judío famoso que fue médico de Pedro I
de Castilla, y luego embajador suyo en Granada ante Mohamed V, cuyos destierros y
retornos siguió para conservar la vida. Ibrahim estaba orgulloso de su antecesor, como físico
y como hombre brillante partidario de dejar obrar a la naturaleza y despejar de obstáculos su
acción. Él mismo era también hombre de gran predicamento; incluso, según oí, un
respetado talmudista, consultor de sus compañeros de raza en las situaciones nebulosas
que a menudo suscitan sus escrupulosísimas leyes. Y más de una vez le escuché dos
afirmaciones. La primera, que, para los andaluces, la religión es más que nada una cuestión
de liturgia.
—Y hablo de cualquiera de las tres religiones —puntualizaba—.
40
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/