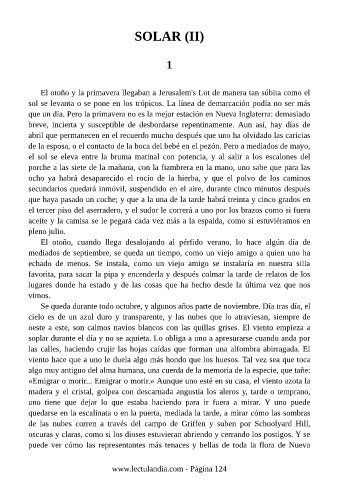Page 124 - El Misterio de Salem's Lot
P. 124
SOLAR (II)
1
El otoño y la primavera llegaban a Jerusalem's Lot de manera tan súbita como el
sol se levanta o se pone en los trópicos. La línea de demarcación podía no ser más
que un día. Pero la primavera no es la mejor estación en Nueva Inglaterra: demasiado
breve, incierta y susceptible de desbordarse repentinamente. Aun así, hay días de
abril que permanecen en el recuerdo mucho después que uno ha olvidado las caricias
de la esposa, o el contacto de la boca del bebé en el pezón. Pero a mediados de mayo,
el sol se eleva entre la bruma matinal con potencia, y al salir a los escalones del
porche a las siete de la mañana, con la fiambrera en la mano, uno sabe que para las
ocho ya habrá desaparecido el rocío de la hierba, y que el polvo de los caminos
secundarios quedará inmóvil, suspendido en el aire, durante cinco minutos después
que haya pasado un coche; y que a la una de la tarde habrá treinta y cinco grados en
el tercer piso del aserradero, y el sudor le correrá a uno por los brazos como si fuera
aceite y la camisa se le pegará cada vez más a la espalda, como si estuviéramos en
pleno julio.
El otoño, cuando llega desalojando al pérfido verano, lo hace algún día de
mediados de septiembre, se queda un tiempo, como un viejo amigo a quien uno ha
echado de menos. Se instala, como un viejo amigo se instalaría en nuestra silla
favorita, para sacar la pipa y encenderla y después colmar la tarde de relatos de los
lugares donde ha estado y de las cosas que ha hecho desde la última vez que nos
vimos.
Se queda durante todo octubre, y algunos años parte de noviembre. Día tras día, el
cielo es de un azul duro y transparente, y las nubes que lo atraviesan, siempre de
oeste a este, son calmos navíos blancos con las quillas grises. El viento empieza a
soplar durante el día y no se aquieta. Lo obliga a uno a apresurarse cuando anda por
las calles, haciendo crujir las hojas caídas que forman una alfombra abirragada. El
viento hace que a uno le duela algo más hondo que los huesos. Tal vez sea que toca
algo muy antiguo del alma humana, una cuerda de la memoria de la especie, que tañe:
«Emigrar o morir... Emigrar o morir.» Aunque uno esté en su casa, el viento azota la
madera y el cristal, golpea con descarnada angustia los aleros y, tarde o temprano,
uno tiene que dejar lo que estaba haciendo para ir fuera a mirar. Y uno puede
quedarse en la escalinata o en la puerta, mediada la tarde, a mirar cómo las sombras
de las nubes corren a través del campo de Griffen y suben por Schoolyard Hill,
oscuras y claras, como si los dioses estuvieran abriendo y cerrando los postigos. Y se
puede ver cómo las representantes más tenaces y bellas de toda la flora de Nueva
www.lectulandia.com - Página 124