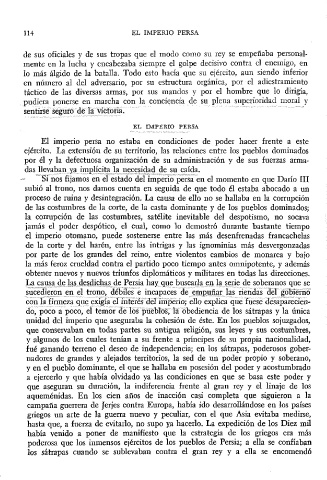Page 120 - Droysen, Johann Gustav - Alejandro Magno
P. 120
114 EL IMPERIO PERSA
de sus oficiales y de sus tropas que el modo como su rey se empeñaba personal
mente en la lucha y encabezaba siempre el golpe decisivo contra el enemigo, en
lo más álgido de la batalla. Todo esto hacía que su ejército, aun siendo inferior
en número al del adversario, por su estructura orgánica, por el adiestramiento
táctico de las diversas armas, por sus mandos y por el hombre que lo dirigía,
pudiera ponerse en marcha con la conciencia de su plena superioridad moral y
sentirse seguro de la victoria.
E L IM PER IO PERSA
El imperio persa no estaba en condiciones de poder hacer frente a este
ejército. La extensión de su territorio, las relaciones entre los pueblos dominados
por él y la defectuosa organización de su administración y de sus fuerzas arma
das llevaban ya implícita la necesidad de su caída.
Si nos fijamos en el estado del imperio persa en el momento en que Darío III
subió al trono, nos damos cuenta en seguida de que todo él estaba abocado a un
proceso de ruina y desintegración. La causa de ello no se hallaba en la corrupción
de las costumbres de la corte, de la casta dominante y de los pueblos dominados;
la corrupción de las costumbres, satélite inevitable del despotismo, no socava
jamás el poder despótico, el cual, como lo demostró durante bastante tiempo
el imperio otomano, puede sostenerse entre las más desenfrenadas francachelas
de la corte y del harén, entre las intrigas y las ignominias más desvergonzadas
por parte de los grandes del reino, entre violentos cambios de monarca y bajo
la más feroz crueldad contra el partido poco tiempo antes omnipotente, y además
obtener nuevos y nuevos triunfos diplomáticos y militares en todas las direcciones.
La causa de las desdichas de Persia hay que buscarla en la serie de soberanos que se
sucedieron en el trono, débiles e incapaces de empuñar las riendas del gobierno
con la firmeza que exigía el interés del imperio; ello explica que fuese desaparecien
do, poco a poco, el temor de los pueblos, la obediencia de los sátrapas y la única
unidad del imperio que aseguraba la cohesión de éste. En los pueblos sojuzgados,
que conservaban en todas partes su antigua religión, sus leyes y sus costumbres,
y algunos de los cuales tenían a su frente a príncipes de su propia nacionalidad,
fué ganando terreno el deseo de independencia; en los sátrapas, poderosos gober
nadores de grandes y alejados territorios, la sed de un poder propio y soberano,
y en el pueblo dominante, el que se hallaba en posesión del poder y acostumbrado
a ejercerlo y que había olvidado ya las condiciones en que se basa este poder y
que aseguran su duración, la indiferencia frente al gran rey y el linaje de los
aqueménidas. En los cien años de inacción casi completa que siguieron a la
campaña guerrera de Jerjes contra Europa, había ido desarrollándose en los países
griegos un arte de la guerra nuevo y peculiar, con el que Asia evitaba medirse,
hasta que, a fuerza de evitarlo, no supo ya hacerlo. La expedición de los Diez mil
había venido a poner de manifiesto que la estrategia de los griegos era más
poderosa que los inmensos ejércitos de los pueblos de Persia; a ella se confiaban
los sátrapas cuando se sublevaban contra el gran rey y a ella se encomendó