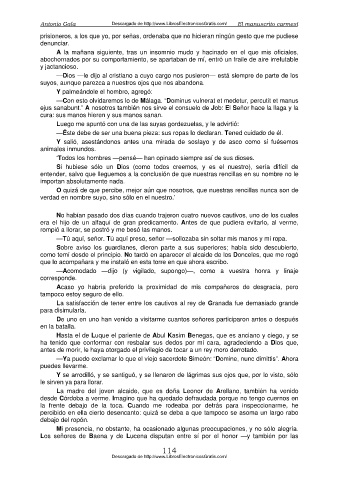Page 114 - El manuscrito Carmesi
P. 114
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
prisioneros, a los que yo, por señas, ordenaba que no hicieran ningún gesto que me pudiese
denunciar.
A la mañana siguiente, tras un insomnio mudo y hacinado en el que mis oficiales,
abochornados por su comportamiento, se apartaban de mí, entró un fraile de aire irrefutable
y jactancioso.
—Dios —le dijo al cristiano a cuyo cargo nos pusieron— está siempre de parte de los
suyos, aunque parezca a nuestros ojos que nos abandona.
Y palmeándole el hombro, agregó:
—Con esto olvidaremos lo de Málaga. “Dominus vulnerat et medetur, percutit et manus
ejus sanabunt.” A nosotros también nos sirve el consuelo de Job: El Señor hace la llaga y la
cura: sus manos hieren y sus manos sanan.
Luego me apuntó con una de las suyas gordezuelas, y le advirtió:
—Éste debe de ser una buena pieza: sus ropas lo declaran. Tened cuidado de él.
Y salió, asestándonos antes una mirada de soslayo y de asco como si fuésemos
animales inmundos.
‘Todos los hombres —pensé— han opinado siempre así de sus dioses.
Si hubiese sólo un Dios (como todos creemos, y es el nuestro), sería difícil de
entender, salvo que lleguemos a la conclusión de que nuestras rencillas en su nombre no le
importan absolutamente nada.
O quizá de que percibe, mejor aún que nosotros, que nuestras rencillas nunca son de
verdad en nombre suyo, sino sólo en el nuestro.’
No habían pasado dos días cuando trajeron cuatro nuevos cautivos, uno de los cuales
era el hijo de un alfaquí de gran predicamento. Antes de que pudiera evitarlo, al verme,
rompió a llorar, se postró y me besó las manos.
—Tú aquí, señor. Tú aquí preso, señor —sollozaba sin soltar mis manos y mi ropa.
Sobre aviso los guardianes, dieron parte a sus superiores; había sido descubierto,
como temí desde el principio. No tardó en aparecer el alcaide de los Donceles, que me rogó
que lo acompañara y me instaló en esta torre en que ahora escribo.
—Acomodado —dijo (y vigilado, supongo)—, como a vuestra honra y linaje
corresponde.
Acaso yo habría preferido la proximidad de mis compañeros de desgracia, pero
tampoco estoy seguro de ello.
La satisfacción de tener entre los cautivos al rey de Granada fue demasiado grande
para disimularla.
De uno en uno han venido a visitarme cuantos señores participaron antes o después
en la batalla.
Hasta el de Luque el pariente de Abul Kasim Benegas, que es anciano y ciego, y se
ha tenido que conformar con resbalar sus dedos por mi cara, agradeciendo a Dios que,
antes de morir, le haya otorgado el privilegio de tocar a un rey moro derrotado.
—Ya puedo exclamar lo que el viejo sacerdote Simeón: “Domine, nunc dimittis”. Ahora
puedes llevarme.
Y se arrodilló, y se santiguó, y se llenaron de lágrimas sus ojos que, por lo visto, sólo
le sirven ya para llorar.
La madre del joven alcaide, que es doña Leonor de Arellano, también ha venido
desde Córdoba a verme. Imagino que ha quedado defraudada porque no tengo cuernos en
la frente debajo de la toca. Cuando me rodeaba por detrás para inspeccionarme, he
percibido en ella cierto desencanto: quizá se deba a que tampoco se asoma un largo rabo
debajo del ropón.
Mi presencia, no obstante, ha ocasionado algunas preocupaciones, y no sólo alegría.
Los señores de Baena y de Lucena disputan entre sí por el honor —y también por las
114
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/