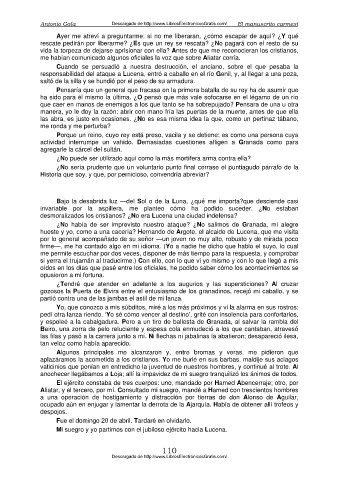Page 110 - El manuscrito Carmesi
P. 110
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Ayer me atreví a preguntarme: si no me liberaran, ¿cómo escapar de aquí? ¿Y qué
rescate pedirán por liberarme? ¿Es que un rey se rescata? ¿No pagará con el resto de su
vida la torpeza de dejarse aprisionar con ella? Antes de que me reconocieran los cristianos,
me habían comunicado algunos oficiales la voz que sobre Aliatar corría.
Cuando se persuadió a nuestra destrucción, el anciano, sobre el que pesaba la
responsabilidad del ataque a Lucena, entró a caballo en el río Genil, y, al llegar a una poza,
saltó de la silla y se hundió por el peso de su armadura.
Pensaría que un general que fracasa en la primera batalla de su rey ha de asumir que
ha sido para él mismo la última. ¿O pensó que más vale sofocarse en el légamo de un río
que caer en manos de enemigos a los que tanto se ha sobrepujado? Pensara de una u otra
manera, yo le doy la razón: abrir con mano fría las puertas de la muerte, antes de que ella
las abra, es justo en ocasiones. ¿No es esa misma idea la que, como un pertinaz tábano,
me ronda y me perturba?
Porque un reino, cuyo rey está preso, vacila y se detiene; es como una persona cuya
actividad interrumpe un vahido. Demasiadas cuestiones afligen a Granada como para
agregarle la cárcel del sultán.
¿No puede ser utilizado aquí como la más mortífera arma contra ella?
¿No sería prudente que un voluntario punto final cerrase el puntiagudo párrafo de la
Historia que soy, y que, por pernicioso, convendría abreviar?
Bajo la desabrida luz —del Sol o de la Luna, ¿qué me importa?que desciende casi
invariable por la aspillera, me planteo cómo ha podido suceder. ¿No estaban
desmoralizados los cristianos? ¿No era Lucena una ciudad indefensa?
¿No había de ser imprevisto nuestro ataque? ¿No salimos de Granada, mi alegre
hueste y yo, como a una cacería? Hernando de Argote, el alcaide de Lucena, que me visita
por lo general acompañado de su señor —un joven no muy alto, robusto y de mirada poco
firme—, me ha contado algo en mi idioma. (Yo a nadie he dicho que hablo el suyo, lo cual
me permite escuchar por dos veces, disponer de más tiempo para la respuesta, y comprobar
si yerra el trujamán al traducirme.) Con ello, con lo que vi yo mismo y con lo que llegó a mis
oídos en los días que pasé entre los oficiales, he podido saber cómo los acontecimientos se
opusieron a mi fortuna.
¿Tendré que atender en adelante a los augurios y las supersticiones? Al cruzar
gozosos la Puerta de Elvira entre el entusiasmo de los granadinos, recejó mi caballo, y se
partió contra una de las jambas el astil de mi lanza.
Yo, que conozco a mis súbditos, miré a los más próximos y vi la alarma en sus rostros;
pedí otra lanza riendo. ‘Yo sé cómo vencer al destino’, grité con insolencia para confortarlos,
y espoleé a la cabalgadura. Pero a un tiro de ballesta de Granada, al salvar la rambla del
Beiro, una zorra de pelo reluciente y espesa cola enmudeció a los que cantaban, atravesó
las filas y pasó a la carrera junto a mí. Ni flechas ni jabalinas la abatieron; desapareció ilesa,
tan veloz como había aparecido.
Algunos principales me alcanzaron y, entre bromas y veras, me pidieron que
aplazáramos la acometida a los cristianos. Yo me burlé en sus barbas, maldije sus aciagos
vaticinios que ponían en entredicho la juventud de nuestros hombres, y continué al trote. Al
anochecer llegábamos a Loja; allí la impavidez de mi suegro tranquilizó los ánimos de todos.
El ejército constaba de tres cuerpos: uno, mandado por Hamed Abencerraje; otro, por
Aliatar, y el tercero, por mí. Consultado mi suegro, mandé a Hamed con trescientos hombres
a una operación de hostigamiento y distracción por tierras de don Alonso de Aguilar,
ocupado aún en enjugar y lamentar la derrota de la Ajarquía. Había de obtener allí trofeos y
despojos.
Fue el domingo 20 de abril. Tardaré en olvidarlo.
Mi suegro y yo partimos con el jubiloso ejército hacia Lucena.
110
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/