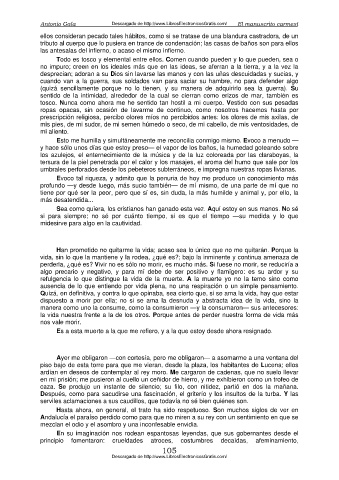Page 105 - El manuscrito Carmesi
P. 105
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
ellos consideran pecado tales hábitos, como si se tratase de una blandura castradora, de un
tributo al cuerpo que lo pusiera en trance de condenación; las casas de baños son para ellos
las antesalas del infierno, o acaso el mismo infierno.
Todo es tosco y elemental entre ellos. Comen cuando pueden y lo que pueden, sea o
no impuro; creen en los ideales más que en las ideas, se aferran a la tierra, y a la vez la
desprecian; adoran a su Dios sin lavarse las manos y con las uñas descuidadas y sucias, y
cuando van a la guerra, sus soldados van para saciar su hambre, no para defender algo
(quizá sencillamente porque no lo tienen, y su manera de adquirirlo sea la guerra). Su
sentido de la intimidad, alrededor de la cual se cierran como erizos de mar, también es
tosco. Nunca como ahora me he sentido tan hostil a mi cuerpo. Vestido con sus pesadas
ropas opacas, sin ocasión de lavarme de continuo, como nosotros hacemos hasta por
prescripción religiosa, percibo olores míos no percibidos antes: los olores de mis axilas, de
mis pies, de mi sudor, de mi semen húmedo o seco, de mi cabello, de mis ventosidades, de
mi aliento.
Esto me humilla y simultáneamente me reconcilia conmigo mismo. Evoco a menudo —
y hace sólo unos días que estoy preso— el vapor de los baños, la humedad goteando sobre
los azulejos, el enternecimiento de la música y de la luz coloreada por las claraboyas, la
tersura de la piel penetrada por el calor y los masajes, el aroma del humo que sale por los
umbrales perforados desde los pebeteros subterráneos, e impregna nuestras ropas livianas.
Evoco tal riqueza, y admito que la penuria de hoy me produce un conocimiento más
profundo —y desde luego, más sucio también— de mí mismo, de una parte de mí que no
tiene por qué ser la peor, pero que sí es, sin duda, la más humilde y animal y, por ello, la
más desatendida...
Sea como quiera, los cristianos han ganado esta vez. Aquí estoy en sus manos. No sé
si para siempre; no sé por cuánto tiempo, si es que el tiempo —su medida y lo que
midesirve para algo en la cautividad.
Han prometido no quitarme la vida; acaso sea lo único que no me quitarán. Porque la
vida, sin lo que la mantiene y la rodea, ¿qué es?; bajo la inminente y continua amenaza de
perderla, ¿qué es? Vivir no es sólo no morir, es mucho más. Si fuese no morir, se reduciría a
algo precario y negativo, y para mí debe de ser positivo y flamígero: es su ardor y su
refulgencia lo que distingue la vida de la muerte. A la muerte yo no la temo sino como
ausencia de lo que entiendo por vida plena, no una respiración o un simple pensamiento.
Quizá, en definitiva, y contra lo que opinaba, sea cierto que, si se ama la vida, hay que estar
dispuesto a morir por ella; no si se ama la desnuda y abstracta idea de la vida, sino la
manera como uno la consume, como la consumieron —y la consumaron— sus antecesores:
la vida nuestra frente a la de los otros. Porque antes de perder nuestra forma de vida más
nos vale morir.
Es a esta muerte a la que me refiero, y a la que estoy desde ahora resignado.
Ayer me obligaron —con cortesía, pero me obligaron— a asomarme a una ventana del
piso bajo de esta torre para que me vieran, desde la plaza, los habitantes de Lucena; ellos
ardían en deseos de contemplar al rey moro. Me cargaron de cadenas, que no suelo llevar
en mi prisión; me pusieron al cuello un ceñidor de hierro, y me exhibieron como un trofeo de
caza. Se produjo un instante de silencio; su filo, con nitidez, partió en dos la mañana.
Después, como para sacudirse una fascinación, el griterío y los insultos de la turba. Y las
serviles aclamaciones a sus caudillos, que todavía no sé bien quiénes son.
Hasta ahora, en general, el trato ha sido respetuoso. Son muchos siglos de ver en
Andalucía el paraíso perdido como para que no miren a su rey con un sentimiento en que se
mezclan el odio y el asombro y una inconfesable envidia.
En su imaginación nos rodean espantosas leyendas, que sus gobernantes desde el
principio fomentaron: crueldades atroces, costumbres decaídas, afeminamiento,
105
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/