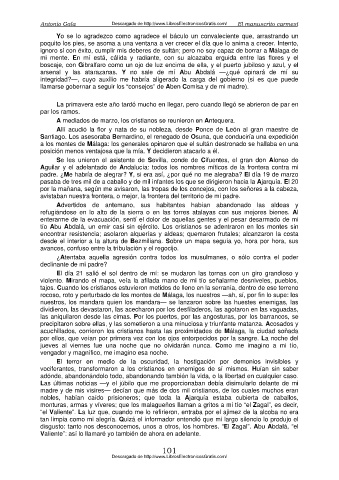Page 101 - El manuscrito Carmesi
P. 101
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Yo se lo agradezco como agradece el báculo un convaleciente que, arrastrando un
poquito los pies, se asoma a una ventana a ver crecer el día que lo anima a crecer. Intento,
ignoro si con éxito, cumplir mis deberes de sultán; pero no soy capaz de borrar a Málaga de
mi mente. En mí está, cálida y radiante, con su alcazaba erguida entre las flores y el
boscaje, con Gibralfaro como un ojo de luz encima de ella, y el puerto jubiloso y azul, y el
arsenal y las atarazanas. Y no sale de mí Abu Abdalá —¿qué opinará de mí su
integridad?—, cuyo auxilio me habría aligerado la carga del gobierno (si es que puede
llamarse gobernar a seguir los “consejos” de Aben Comisa y de mi madre).
La primavera este año tardó mucho en llegar, pero cuando llegó se abrieron de par en
par los ramos.
A mediados de marzo, los cristianos se reunieron en Antequera.
Allí acudió la flor y nata de su nobleza, desde Ponce de León al gran maestre de
Santiago. Los asesoraba Bernardino, el renegado de Osuna, que conduciría una expedición
a los montes de Málaga: los generales opinaron que el sultán destronado se hallaba en una
posición menos ventajosa que la mía. Y decidieron atacarlo a él.
Se les unieron el asistente de Sevilla, conde de Cifuentes, el gran don Alonso de
Aguilar y el adelantado de Andalucía: todos los nombres míticos de la frontera contra mi
padre. ¿Me habría de alegrar? Y, si era así, ¿por qué no me alegraba? El día 19 de marzo
pasaba de tres mil de a caballo y de mil infantes los que se dirigieron hacia la Ajarquía. El 20
por la mañana, según me avisaron, las tropas de los concejos, con los señores a la cabeza,
avistaban nuestra frontera, o mejor, la frontera del territorio de mi padre.
Advertidos de antemano, sus habitantes habían abandonado las aldeas y
refugiándose en lo alto de la sierra o en las torres atalayas con sus mejores bienes. Al
enterarme de la evacuación, sentí el dolor de aquellas gentes y el pesar desarmado de mi
tío Abu Abdalá, un emir casi sin ejército. Los cristianos se adentraron en los montes sin
encontrar resistencia; asolaron alquerías y aldeas; quemaron frutales; alcanzaron la costa
desde el interior a la altura de Bezmiliana. Sobre un mapa seguía yo, hora por hora, sus
avances, confuso entre la tribulación y el regocijo.
¿Atentaba aquella agresión contra todos los musulmanes, o sólo contra el poder
declinante de mi padre?
El día 21 salió el sol dentro de mí: se mudaron las tornas con un giro grandioso y
violento. Mirando el mapa, veía la afilada mano de mi tío señalarme desniveles, pueblos,
tajos. Cuando los cristianos estuvieron metidos de lleno en la serranía, dentro de ese terreno
rocoso, roto y perturbado de los montes de Málaga, los nuestros —ah, sí, por fin lo supe: los
nuestros, los mandara quien los mandara— se lanzaron sobre las huestes enemigas, las
dividieron, las devastaron, las acecharon por los desfiladeros, las agotaron en las vaguadas,
las aniquilaron desde las cimas. Por los puertos, por las angosturas, por los barrancos, se
precipitaron sobre ellas, y las sometieron a una minuciosa y triunfante matanza. Acosados y
acuchillados, corrieron los cristianos hasta las proximidades de Málaga, la ciudad soñada
por ellos, que veían por primera vez con los ojos entorpecidos por la sangre. La noche del
jueves al viernes fue una noche que no olvidarán nunca. Como me imagino a mi tío,
vengador y magnífico, me imagino esa noche.
El terror en medio de la oscuridad, la hostigación por demonios invisibles y
vociferantes, transformaron a los cristianos en enemigos de sí mismos. Huían sin saber
adónde, abandonándolo todo, abandonando también la vida, o la libertad en cualquier caso.
Las últimas noticias —y el júbilo que me proporcionaban debía disimularlo delante de mi
madre y de mis visires— decían que más de dos mil cristianos, de los cuales muchos eran
nobles, habían caído prisioneros; que toda la Ajarquía estaba cubierta de caballos,
monturas, armas y víveres; que los malagueños llaman a gritos a mi tío “el Zagal”, es decir,
“el Valiente”. La luz que, cuando me lo refirieron, entraba por el ajimez de la alcoba no era
tan limpia como mi alegría. Quizá el informador entendió que mi largo silencio lo produjo el
disgusto: tanto nos desconocemos, unos a otros, los hombres. “El Zagal”. Abu Abdalá, “el
Valiente”: así lo llamaré yo también de ahora en adelante.
101
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/