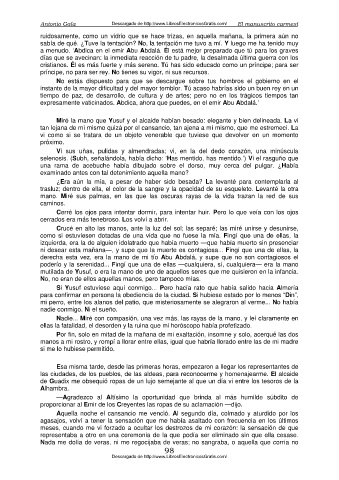Page 98 - El manuscrito Carmesi
P. 98
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
ruidosamente, como un vidrio que se hace trizas, en aquella mañana, la primera aún no
sabía de qué. ¿Tuve la tentación? No, la tentación me tuvo a mí. Y luego me ha tenido muy
a menudo. ‘Abdica en el emir Abu Abdalá. Él está mejor preparado que tú para los graves
días que se avecinan: la inmediata reacción de tu padre, la desalmada última guerra con los
cristianos. Él es más fuerte y más sereno. Tú has sido educado como un príncipe; para ser
príncipe, no para ser rey. No tienes su vigor, ni sus recursos.
No estás dispuesto para que se descargue sobre tus hombros el gobierno en el
instante de la mayor dificultad y del mayor temblor. Tú acaso habrías sido un buen rey en un
tiempo de paz, de desarrollo, de cultura y de artes; pero no en los trágicos tiempos tan
expresamente vaticinados. Abdica, ahora que puedes, en el emir Abu Abdalá.’
Miré la mano que Yusuf y el alcaide habían besado: elegante y bien delineada. La vi
tan lejana de mí mismo quizá por el cansancio, tan ajena a mí mismo, que me estremecí. La
vi como si se tratara de un objeto venerable que tuviese que devolver en un momento
próximo.
Vi sus uñas, pulidas y almendradas; vi, en la del dedo corazón, una minúscula
selenosis. (Subh, señalándola, había dicho: ‘Has mentido, has mentido.’) Vi el rasguño que
una rama de acebuche había dibujado sobre el dorso, muy cerca del pulgar. ¿Había
examinado antes con tal detenimiento aquella mano?
¿Era aún la mía, a pesar de haber sido besada? La levanté para contemplarla al
trasluz; dentro de ella, el color de la sangre y la opacidad de su esqueleto. Levanté la otra
mano. Miré sus palmas, en las que las oscuras rayas de la vida trazan la red de sus
caminos.
Cerré los ojos para intentar dormir, para intentar huir. Pero lo que veía con los ojos
cerrados era más tenebroso. Los volví a abrir.
Crucé en alto las manos, ante la luz del sol; las separé; las miré unirse y desunirse,
como si estuviesen dotadas de una vida que no fuese la mía. Fingí que una de ellas, la
izquierda, era la de alguien idolatrado que había muerto —que había muerto sin presenciar
ni desear esta mañana—, y supe que la muerte es contagiosa... Fingí que una de ellas, la
derecha esta vez, era la mano de mi tío Abu Abdalá, y supe que no son contagiosos el
poderío y la serenidad... Fingí que una de ellas —cualquiera, sí, cualquiera— era la mano
mutilada de Yusuf, o era la mano de uno de aquellos seres que me quisieron en la infancia.
No, no eran de ellos aquellas manos, pero tampoco mías.
Si Yusuf estuviese aquí conmigo... Pero hacía rato que había salido hacia Almería
para confirmar en persona la obediencia de la ciudad. Si hubiese estado por lo menos “Din”,
mi perro, entre los alanos del patio, que misteriosamente se alegraron al verme... No había
nadie conmigo. Ni el sueño.
Nadie... Miré con compasión, una vez más, las rayas de la mano, y leí claramente en
ellas la fatalidad, el desorden y la ruina que mi horóscopo había profetizado.
Por fin, solo en mitad de la mañana de mi exaltación, insomne y solo, acerqué las dos
manos a mi rostro, y rompí a llorar entre ellas, igual que habría llorado entre las de mi madre
si me lo hubiese permitido.
Esa misma tarde, desde las primeras horas, empezaron a llegar los representantes de
las ciudades, de los pueblos, de las aldeas, para reconocerme y homenajearme. El alcaide
de Guadix me obsequió ropas de un lujo semejante al que un día vi entre los tesoros de la
Alhambra.
—Agradezco al Altísimo la oportunidad que brinda al más humilde súbdito de
proporcionar al Emir de los Creyentes las ropas de su aclamación —dijo.
Aquella noche el cansancio me venció. Al segundo día, colmado y aturdido por los
agasajos, volví a tener la sensación que me había asaltado con frecuencia en los últimos
meses, cuando me vi forzado a ocultar los destrozos de mi corazón: la sensación de que
representaba a otro en una ceremonia de la que podía ser eliminado sin que ella cesase.
Nada me dolía de veras, ni me regocijaba de veras; no sangraba, o aquella que corría no
98
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/