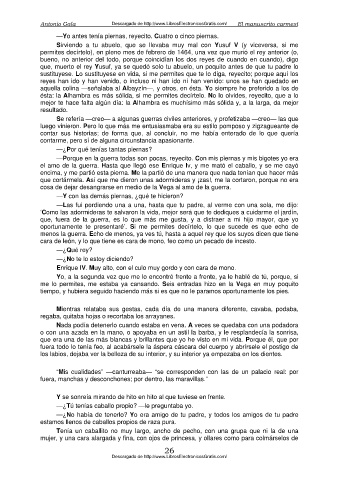Page 26 - El manuscrito Carmesi
P. 26
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
—Yo antes tenía piernas, reyecito. Cuatro o cinco piernas.
Sirviendo a tu abuelo, que se llevaba muy mal con Yusuf V (y viceversa, si me
permites decírtelo), en pleno mes de febrero de 1464, una vez que murió el rey anterior (o,
bueno, no anterior del todo, porque coincidían los dos reyes de cuando en cuando), digo
que, muerto el rey Yusuf, ya se quedó solo tu abuelo, un poquito antes de que tu padre lo
sustituyese. Lo sustituyese en vida, si me permites que te lo diga, reyecito; porque aquí los
reyes han ido y han venido, o incluso ni han ido ni han venido: unos se han quedado en
aquella colina —señalaba al Albayzín—, y otros, en ésta. Yo siempre he preferido a los de
ésta: la Alhambra es más sólida, si me permites decírtelo. No lo olvides, reyecito, que a lo
mejor te hace falta algún día: la Alhambra es muchísimo más sólida y, a la larga, da mejor
resultado.
Se refería —creo— a algunas guerras civiles anteriores, y profetizaba —creo— las que
luego vinieron. Pero lo que más me entusiasmaba era su estilo pomposo y zigzagueante de
contar sus historias; de forma que, al concluir, no me había enterado de lo que quería
contarme, pero sí de alguna circunstancia apasionante.
—¿Por qué tenías tantas piernas?
—Porque en la guerra todas son pocas, reyecito. Con mis piernas y mis bigotes yo era
el amo de la guerra. Hasta que llegó ese Enrique Iv, y me mató el caballo, y se me cayó
encima, y me partió esta pierna. Me la partió de una manera que nada tenían que hacer más
que cortármela. Así que me dieron unas adormideras y ¡zas!, me la cortaron, porque no era
cosa de dejar desangrarse en medio de la Vega al amo de la guerra.
—Y con las demás piernas, ¿qué te hicieron?
—Las fui perdiendo una a una, hasta que tu padre, al verme con una sola, me dijo:
‘Como las adormideras te salvaron la vida, mejor será que te dediques a cuidarme el jardín,
que, fuera de la guerra, es lo que más me gusta, y a distraer a mi hijo mayor, que yo
oportunamente te presentaré’. Si me permites decírtelo, lo que sucede es que echo de
menos la guerra. Echo de menos, ya ves tú, hasta a aquel rey que los suyos dicen que tiene
cara de león, y lo que tiene es cara de mono, feo como un pecado de incesto.
—¿Qué rey?
—¿No te lo estoy diciendo?
Enrique IV. Muy alto, con el culo muy gordo y con cara de mono.
Yo, a la segunda vez que me lo encontré frente a frente, ya le hablé de tú, porque, si
me lo permites, me estaba ya cansando. Seis entradas hizo en la Vega en muy poquito
tiempo, y hubiera seguido haciendo más si es que no le paramos oportunamente los pies.
Mientras relataba sus gestas, cada día de una manera diferente, cavaba, podaba,
regaba, quitaba hojas o recortaba los arrayanes.
Nada podía detenerlo cuando estaba en vena. A veces se quedaba con una podadora
o con una azada en la mano, o apoyaba en un astil la barba, y le resplandecía la sonrisa,
que era una de las más blancas y brillantes que yo he visto en mi vida. Porque él, que por
fuera todo lo tenía feo, al acabársele la áspera cáscara del cuerpo y abrírsele el postigo de
los labios, dejaba ver la belleza de su interior, y su interior ya empezaba en los dientes.
“Mis cualidades” —canturreaba— “se corresponden con las de un palacio real: por
fuera, manchas y desconchones; por dentro, las maravillas.”
Y se sonreía mirando de hito en hito al que tuviese en frente.
—¿Tú tenías caballo propio? —le preguntaba yo.
—¿No había de tenerlo? Yo era amigo de tu padre, y todos los amigos de tu padre
estamos llenos de caballos propios de raza pura.
Tenía un caballito no muy largo, ancho de pecho, con una grupa que ni la de una
mujer, y una cara alargada y fina, con ojos de princesa, y ollares como para colmárselos de
26
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/