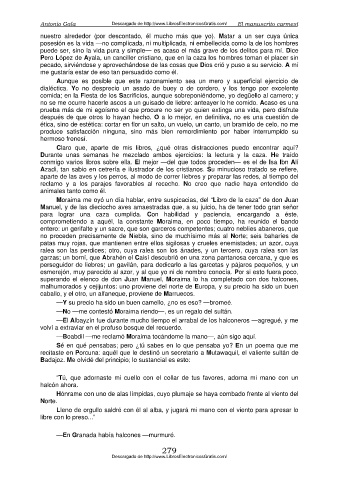Page 279 - El manuscrito Carmesi
P. 279
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
nuestro alrededor (por descontado, él mucho más que yo). Matar a un ser cuya única
posesión es la vida —no complicada, ni multiplicada, ni embellecida como la de los hombres
puede ser, sino la vida pura y simple— es acaso el más grave de los delitos para mí. Dice
Pero López de Ayala, un canciller cristiano, que en la caza los hombres toman el placer sin
pecado, sirviéndose y aprovechándose de las cosas que Dios crió y puso a su servicio. A mí
me gustaría estar de eso tan persuadido como él.
Aunque es posible que este razonamiento sea un mero y superficial ejercicio de
dialéctica. Yo no desprecio un asado de buey o de cordero, y los tengo por excelente
comida; en la Fiesta de los Sacrificios, aunque sobreponiéndome, yo degüello al carnero; y
no se me ocurre hacerle ascos a un guisado de liebre: anteayer lo he comido. Acaso es una
prueba más de mi egoísmo el que procure no ser yo quien extinga una vida, pero disfrute
después de que otros lo hayan hecho. O a lo mejor, en definitiva, no es una cuestión de
ética, sino de estética: cortar en flor un salto, un vuelo, un canto, un bramido de celo, no me
produce satisfacción ninguna, sino más bien remordimiento por haber interrumpido su
hermoso frenesí.
Claro que, aparte de mis libros, ¿qué otras distracciones puedo encontrar aquí?
Durante unas semanas he mezclado ambos ejercicios: la lectura y la caza. He traído
conmigo varios libros sobre ella. El mejor —del que todos proceden— es el de Isa Ibn Alí
Azadi, tan sabio en cetrería e ilustrador de los cristianos. Su minucioso tratado se refiere,
aparte de las aves y los perros, al modo de correr liebres y preparar las redes, al tiempo del
reclamo y a los parajes favorables al rececho. No creo que nadie haya entendido de
animales tanto como él.
Moraima me oyó un día hablar, entre suspicacias, del “Libro de la caza” de don Juan
Manuel, y de las dieciocho aves amaestradas que, a su juicio, ha de tener todo gran señor
para lograr una caza cumplida. Con habilidad y paciencia, encargando a éste,
comprometiendo a aquél, la constante Moraima, en poco tiempo, ha reunido el bando
entero: un gerifalte y un sacre, que son garceros competentes; cuatro neblíes abaneros, que
no proceden precisamente de Niebla, sino de muchísimo más al Norte; seis baharíes de
patas muy rojas, que mantienen entre ellos sigilosas y crueles enemistades; un azor, cuya
ralea son las perdices; otro, cuya ralea son los ánades, y un tercero, cuya ralea son las
garzas; un borní, que Abrahén el Caisí descubrió en una zona pantanosa cercana, y que es
perseguidor de liebres; un gavilán, para dedicarlo a las garcetas y pájaros pequeños, y un
esmerejón, muy parecido al azor, y al que yo ni de nombre conocía. Por si esto fuera poco,
superando el elenco de don Juan Manuel, Moraima lo ha completado con dos halcones,
malhumorados y cejijuntos: uno proviene del norte de Europa, y su precio ha sido un buen
caballo, y el otro, un alfaneque, proviene de Marruecos.
—Y su precio ha sido un buen camello, ¿no es eso? —bromeé.
—No —me contestó Moraima riendo—, es un regalo del sultán.
—El Albayzín fue durante mucho tiempo el arrabal de los halconeros —agregué, y me
volví a extraviar en el profuso bosque del recuerdo.
—Boabdil —me reclamó Moraima tocándome la mano—, aún sigo aquí.
Sé en qué pensabas; pero ¿tú sabes en lo que pensaba yo? En un poema que me
recitaste en Porcuna: aquél que le destinó un secretario a Mutawaquil, el valiente sultán de
Badajoz. Me olvidé del principio; lo sustancial es esto:
“Tú, que adornaste mi cuello con el collar de tus favores, adorna mi mano con un
halcón ahora.
Hónrame con uno de alas límpidas, cuyo plumaje se haya combado frente al viento del
Norte.
Lleno de orgullo saldré con él al alba, y jugará mi mano con el viento para apresar lo
libre con lo preso...”
—En Granada había halcones —murmuré.
279
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/