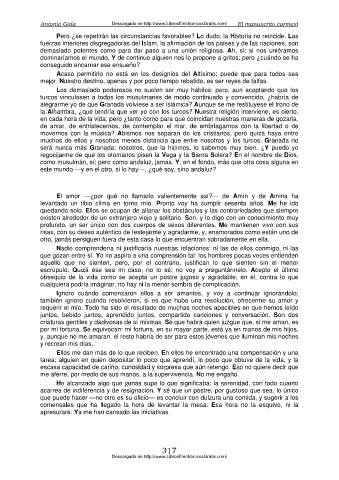Page 317 - El manuscrito Carmesi
P. 317
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Pero ¿se repetirán las circunstancias favorables? Lo dudo; la Historia no reincide. Las
fuerzas interiores disgregadoras del Islam, la afirmación de los países y de las naciones, son
demasiado potentes como para dar paso a una unión religiosa. Ah, sí: si nos uniéramos
dominaríamos el mundo. Y de continuo alguien nos lo propone a gritos; pero ¿cuándo se ha
conseguido encarnar ese ensueño?
Acaso permitirlo no está en los designios del Altísimo; puede que para todos sea
mejor. Nuestro destino, apenas y por poco tiempo rebatido, es ser reyes de taifas.
Los demasiado poderosos no suelen ser muy hábiles; pero, aun aceptando que los
turcos vinculasen a todos los musulmanes de modo continuado y convencido, ¿habría de
alegrarme yo de que Granada volviese a ser islámica? Aunque se me restituyese el trono de
la Alhambra, ¿qué tendría que ver yo con los turcos? Nuestra religión interviene, es cierto,
en cada hora de la vida; pero ¿tanto como para que coincidan nuestras maneras de gozarla,
de amar, de entristecernos, de contemplar el mar, de embriagarnos con la libertad o de
movernos con la música? Abismos nos separan de los cristianos, pero quizá haya entre
muchos de ellos y nosotros menos distancia que entre nosotros y los turcos. Granada no
será nunca más Granada: nosotros, que la hicimos, lo sabemos muy bien. ¿Y puedo yo
regocijarme de que los otomanos pisen la Vega y la Sierra Solera? En el nombre de Dios,
como musulmán, sí; pero como andaluz, jamás. Y, en el fondo, más que otra cosa alguna en
este mundo —y en el otro, si lo hay—, ¿qué soy, sino andaluz?
El amor —¿por qué no llamarlo valientemente así?— de Amín y de Amina ha
levantado un tibio clima en torno mío. Pronto voy ha cumplir sesenta años. Me he ido
quedando solo. Ellos se ocupan de allanar los obstáculos y las contrariedades que siempre
existen alrededor de un extranjero viejo y solitario. Son, y lo digo con un conocimiento muy
profundo, un ser único con dos cuerpos de sexos diferentes. Me mantienen vivo con sus
risas, con su deseo auténtico de festejarme y agradarme, y, enamorados como están uno de
otro, jamás persiguen fuera de esta casa lo que encuentran sobradamente en ella.
Nadie comprendería ni justificaría nuestras relaciones: ni las de ellos conmigo, ni las
que gozan entre sí. Yo no aspiro a una comprensión tal: los hombres pocas veces entienden
aquello que no sienten, pero, por el contrario, justifican lo que sienten sin el menor
escrúpulo. Quizá ése sea mi caso; no lo sé; no voy a preguntármelo. Acepto el último
obsequio de la vida como se acepta un postre jugoso y agradable; en él, contra lo que
cualquiera podría imaginar, no hay ni la menor sombra de complicación.
Ignoro cuándo comenzaron ellos a ser amantes, y voy a continuar ignorándolo;
también ignoro cuándo resolvieron, si es que hubo una resolución, ofrecerme su amor y
requerir el mío. Todo ha sido el resultado de muchas noches apacibles en que hemos leído
juntos, bebido juntos, aprendido juntos, compartido canciones y conversación. Son dos
criaturas gentiles y dadivosas de sí mismas. Sé que habrá quien juzgue que, si me aman, es
por mi fortuna. Se equivocan: mi fortuna, en su mayor parte, está ya en manos de mis hijos,
y, aunque no me amaran, el resto habría de ser para estos jóvenes que iluminan mis noches
y recrean mis días.
Ellos me dan más de lo que reciben. En ellos he encontrado una compensación y una
tarea; alguien en quien depositar lo poco que aprendí, lo poco que obtuve de la vida, y la
escasa capacidad de cariño, curiosidad y sorpresa que aún retengo. Eso no quiere decir que
me aferre, por medio de sus manos, a la supervivencia. No me engaño.
He alcanzado algo que jamás supe lo que significaba: la serenidad, con todo cuanto
acarrea de indiferencia y de resignación. Y sé que un postre, por gustoso que sea, lo único
que puede hacer —no otro es su oficio— es concluir con dulzura una comida, y sugerir a los
comensales que ha llegado la hora de levantar la mesa. Esa hora no la esquivo, ni la
apresuraré. Ya me han cansado las iniciativas.
317
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/