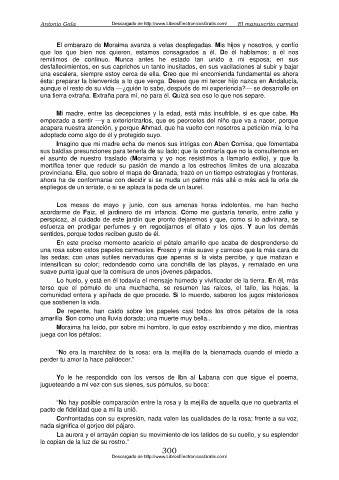Page 300 - El manuscrito Carmesi
P. 300
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
El embarazo de Moraima avanza a velas desplegadas. Mis hijos y nosotros, y confío
que los que bien nos quieren, estamos consagrados a él. De él hablamos; a él nos
remitimos de continuo. Nunca antes he estado tan unido a mi esposa; en sus
desfallecimientos, en sus caprichos un tanto inusitados, en sus vacilaciones al subir y bajar
una escalera, siempre estoy cerca de ella. Creo que mi encomienda fundamental es ahora
ésta: preparar la bienvenida a lo que venga. Deseo que mi tercer hijo nazca en Andalucía,
aunque el resto de su vida —¿quién lo sabe, después de mi experiencia?— se desarrolle en
una tierra extraña. Extraña para mí, no para él. Quizá sea eso lo que nos separe.
Mi madre, entre las decepciones y la edad, está más insufrible, si es que cabe. Ha
empezado a sentir —y a exteriorizarlos, que es peorcelos del niño que va a nacer, porque
acapara nuestra atención, y porque Ahmad, que ha vuelto con nosotros a petición mía, lo ha
adoptado como algo de él y protegido suyo.
Imagino que mi madre echa de menos sus intrigas con Aben Comisa, que fomentaba
sus baldías presunciones para tenerla de su lado; que la contraría que no la consultemos en
el asunto de nuestro traslado (Moraima y yo nos resistimos a llamarlo exilio), y que la
mortifica tener que reducir su pasión de mando a los estrechos límites de una alcazaba
provinciana. Ella, que sobre el mapa de Granada, trazó en un tiempo estrategias y fronteras,
ahora ha de conformarse con decidir si se muda un palmo más allá o más acá la orla de
espliegos de un arriate, o si se aplaza la poda de un laurel.
Los meses de mayo y junio, con sus amenas horas indolentes, me han hecho
acordarme de Faiz, el jardinero de mi infancia. Cómo me gustaría tenerlo, entre zafio y
perspicaz, al cuidado de este jardín que pronto dejaremos y que, como si lo adivinara, se
esfuerza en prodigar perfumes y en regocijarnos el olfato y los ojos. Y aun los demás
sentidos, porque todos reciben gusto de él.
En este preciso momento acaricio el pétalo amarillo que acaba de desprenderse de
una rosa sobre estos papeles carmesíes. Fresco y más suave y carnoso que la más cara de
las sedas; con unas sutiles nervaduras que apenas si la vista percibe, y que matizan e
intensifican su color; redondeado como una conchilla de las playas, y rematado en una
suave punta igual que la comisura de unos jóvenes párpados.
Lo huelo, y está en él todavía el mensaje húmedo y vivificador de la tierra. En él, más
terso que el pómulo de una muchacha, se resumen las raíces, el tallo, las hojas, la
comunidad entera y apiñada de que procede. Si lo muerdo, saboreo los jugos misteriosos
que sostienen la vida.
De repente, han caído sobre los papeles casi todos los otros pétalos de la rosa
amarilla. Son como una lluvia dorada; una muerte muy bella...
Moraima ha leído, por sobre mi hombro, lo que estoy escribiendo y me dice, mientras
juega con los pétalos:
“No era la marchitez de la rosa: era la mejilla de la bienamada cuando el miedo a
perder tu amor la hace palidecer.”
Yo le he respondido con los versos de Ibn al Labana con que sigue el poema,
jugueteando a mi vez con sus sienes, sus pómulos, su boca:
“No hay posible comparación entre la rosa y la mejilla de aquella que no quebranta el
pacto de fidelidad que a mí la unió.
Confrontadas con su expresión, nada valen las cualidades de la rosa; frente a su voz,
nada significa el gorjeo del pájaro.
La aurora y el arrayán copian su movimiento de los latidos de su cuello, y su esplendor
lo copian de la luz de su rostro.”
300
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/