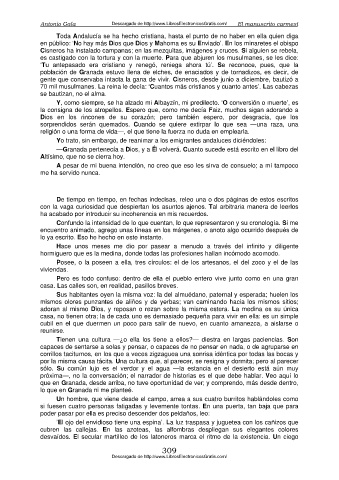Page 309 - El manuscrito Carmesi
P. 309
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Toda Andalucía se ha hecho cristiana, hasta el punto de no haber en ella quien diga
en público: ‘No hay más Dios que Dios y Mahoma es su Enviado’. En los minaretes el obispo
Cisneros ha instalado campanas; en las mezquitas, imágenes y cruces. Si alguien se rebela,
es castigado con la tortura y con la muerte. Para que abjuren los musulmanes, se les dice:
‘Tu antepasado era cristiano y renegó, reniega ahora tú’. Se reconoce, pues, que la
población de Granada estuvo llena de elches, de enaciados y de tornadizos, es decir, de
gente que conservaba intacta la gana de vivir. Cisneros, desde junio a diciembre, bautizó a
70 mil musulmanes. La reina le decía: ‘Cuantos más cristianos y cuanto antes’. Las cabezas
se bautizan, no el alma.
Y, como siempre, se ha alzado mi Albayzín, mi predilecto. ‘O conversión o muerte’, es
la consigna de los atropellos. Espero que, como me decía Faiz, muchos sigan adorando a
Dios en los rincones de su corazón; pero también espero, por desgracia, que los
sorprendidos serán quemados. Cuando se quiere extirpar lo que sea —una raza, una
religión o una forma de vida—, el que tiene la fuerza no duda en emplearla.
Yo trato, sin embargo, de reanimar a los emigrantes andaluces diciéndoles:
—Granada pertenecía a Dios, y a Él volverá. Cuanto sucede está escrito en el libro del
Altísimo, que no se cierra hoy.
A pesar de mi buena intención, no creo que eso les sirva de consuelo; a mí tampoco
me ha servido nunca.
De tiempo en tiempo, en fechas indecisas, releo una o dos páginas de estos escritos
con la vaga curiosidad que despiertan los asuntos ajenos. Tal arbitraria manera de leerlos
ha acabado por introducir su incoherencia en mis recuerdos.
Confundo la intensidad de lo que cuentan, lo que representaron y su cronología. Si me
encuentro animado, agrego unas líneas en los márgenes, o anoto algo ocurrido después de
lo ya escrito. Eso he hecho en este instante.
Hace unos meses me dio por pasear a menudo a través del infinito y diligente
hormiguero que es la medina, donde todas las profesiones hallan incómodo acomodo.
Posee, o la poseen a ella, tres círculos: el de los artesanos, el del zoco y el de las
viviendas.
Pero es todo confuso: dentro de ella el pueblo entero vive junto como en una gran
casa. Las calles son, en realidad, pasillos breves.
Sus habitantes oyen la misma voz: la del almuédano, paternal y esperada; huelen los
mismos olores punzantes de aliños y de yerbas; van caminando hacia los mismos sitios;
adoran al mismo Dios, y reposan o rezan sobre la misma estera. La medina es su única
casa, no tienen otra; la de cada uno es demasiado pequeña para vivir en ella: es un simple
cubil en el que duermen un poco para salir de nuevo, en cuanto amanezca, a aislarse o
reunirse.
Tienen una cultura —¿o ella los tiene a ellos?— diestra en largas paciencias. Son
capaces de sentarse a solas y pensar, o capaces de no pensar en nada, o de agruparse en
corrillos taciturnos, en los que a veces zigzaguea una sonrisa idéntica por todas las bocas y
por la misma causa tácita. Una cultura que, al parecer, se resigna y dormita; pero al parecer
sólo. Su común lujo es el verdor y el agua —la estancia en el desierto está aún muy
próxima—, no la conversación; el narrador de historias es el que debe hablar. Veo aquí lo
que en Granada, desde arriba, no tuve oportunidad de ver; y comprendo, más desde dentro,
lo que en Granada ni me planteé.
Un hombre, que viene desde el campo, arrea a sus cuatro burritos hablándoles como
si fuesen cuatro personas fatigadas y levemente tontas. En una puerta, tan baja que para
poder pasar por ella es preciso descender dos peldaños, leo:
’El ojo del envidioso tiene una espina’. La luz traspasa y juguetea con los cañizos que
cubren las callejas. En las azoteas, las alfombras despliegan sus elegantes colores
desvaídos. El secular martilleo de los latoneros marca el ritmo de la existencia. Un ciego
309
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/