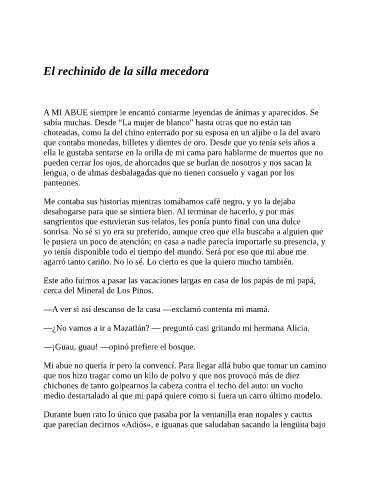Page 23 - La venganza de la mano amarilla y otras historias pesadillescas
P. 23
El rechinido de la silla mecedora
A MI ABUE siempre le encantó contarme leyendas de ánimas y aparecidos. Se
sabía muchas. Desde “La mujer de blanco” hasta otras que no están tan
choteadas, como la del chino enterrado por su esposa en un aljibe o la del avaro
que contaba monedas, billetes y dientes de oro. Desde que yo tenía seis años a
ella le gustaba sentarse en la orilla de mi cama para hablarme de muertos que no
pueden cerrar los ojos, de ahorcados que se burlan de nosotros y nos sacan la
lengua, o de almas desbalagadas que no tienen consuelo y vagan por los
panteones.
Me contaba sus historias mientras tomábamos café negro, y yo la dejaba
desahogarse para que se sintiera bien. Al terminar de hacerlo, y por más
sangrientos que estuvieran sus relatos, les ponía punto final con una dulce
sonrisa. No sé si yo era su preferido, aunque creo que ella buscaba a alguien que
le pusiera un poco de atención; en casa a nadie parecía importarle su presencia, y
yo tenía disponible todo el tiempo del mundo. Será por eso que mi abue me
agarró tanto cariño. No lo sé. Lo cierto es que la quiero mucho también.
Este año fuimos a pasar las vacaciones largas en casa de los papás de mi papá,
cerca del Mineral de Los Pinos.
—A ver si así descanso de la casa —exclamó contenta mi mamá.
—¿No vamos a ir a Mazatlán? — preguntó casi gritando mi hermana Alicia.
—¡Guau, guau! —opinó prefiere el bosque.
Mi abue no quería ir pero la convencí. Para llegar allá hubo que tomar un camino
que nos hizo tragar como un kilo de polvo y que nos provocó más de diez
chichones de tanto golpearnos la cabeza contra el techo del auto: un vocho
medio destartalado al que mi papá quiere como si fuera un carro último modelo.
Durante buen rato lo único que pasaba por la ventanilla eran nopales y cactus
que parecían decirnos «Adiós», e iguanas que saludaban sacando la lengüita bajo