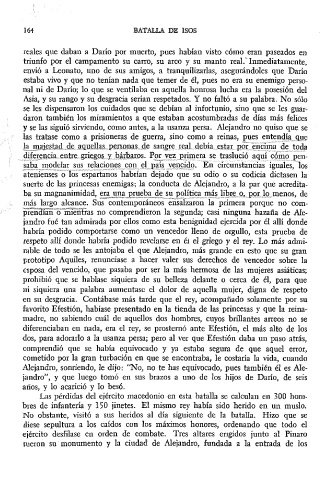Page 170 - Droysen, Johann Gustav - Alejandro Magno
P. 170
164 BATALLA DE ISOS
reales que daban a Darío por muerto, pues habían visto cómo eran paseados en
triunfo por el campamento su carro, su arco y su manto real.' Inmediatamente,
envió a Leonato, uno de sus amigos, a tranquilizarlas, asegurándoles que Darío
estaba vivo y que no tenían nada que temer de él, pues no era su enemigo perso
nal ni de Darío; lo que se ventilaba en aquella honrosa lucha era la posesión del
Asia, y su rango y su desgracia serían respetados. Y no faltó a su palabra. No sólo
se les dispensaron los cuidados que se debían al infortunio, sino que se les guar
daron también los miramientos a que estaban acostumbradas de días más felices
y se las siguió sirviendo, como antes, a la usanza persa. Alejandro no quiso que se
las tratase como a prisioneras de guerra, sino como a reinas, pues entendía que
ja majestad de aquellas personas de sangre real debía estar por encima de toda
diferencia entre griegos y bárbaros. Por vez primera se traslució aquí cómo pen
saba modelar sus relaciones con el país vencido. En circunstancias iguales, los
atenienses o los espartanos habrían dejado que su odio o su codicia dictasen la
suerte de las princesas enemigas; la conducta de Alejandro, a la par que acredita
ba su magnanimidad, era una prueba de su política más libre o, por lo menos, de
más largo alcance. Sus contemporáneos ensalzaron la primera porque no com-
prenH5aiT^'"'mie5Eas no comprendieron la segunda; casi ninguna hazaña de Ale
jandro fué tan admirada por ellos como esta benignidad ejercida por él allí donde
habría podido comportarse como un vencedor lleno de orgullo, esta prueba de
respeto allí donde habría podido revelarse en él el griego y el rey. Lo más admi
rable de todo se les antojaba el que Alejandro, más grande en esto que su gran
prototipo Aquiles, renunciase a hacer valer sus derechos de vencedor sobre la
esposa del vencido, que pasaba por ser la más hermosa de las mujeres asiáticas;
prohibió que se hablase siquiera de su belleza delante o cerca de él, para que
ni siquiera una palabra aumentase el dolor de aquella mujer, digna de respeto
en su desgracia. Contábase más tarde que el rey, acompañado solamente por su
favorito Efestión, habíase presentado en la tienda de las princesas y que la reina-
madre, no sabiendo cuál de aquellos dos hombres, cuyos brillantes arreos no se
diferenciaban en nada, era el rey, se prosternó ante Efestión, el más alto de los
dos, para adorarlo a la usanza persa; pero al ver que Efestión daba un paso atrás,
comprendió que se había equivocado y ya estaba segura de que aquel error,
cometido por la gran turbación en que se encontraba, le costaría la vida, cuando
Alejandro, sonriendo, le dijo: “No, no te has equivocado, pues también él es Ale
jandro”, y que luego tomó en sus brazos a uno de los hijos de Darío, de seis
años, y lo acarició y lo besó.
Las pérdidas del ejército macedonio en esta batalla se calculan en 300 hom
bres de infantería y 150 jinetes. El mismo rey había sido herido en un muslo.
No obstante, visitó a sus heridos al día siguiente de la batalla. Hizo que se
diese sepultura a los caídos con los máximos honores, ordenando que todo el
ejército desfilase en orden de combate. Tres altares erigidos junto al Pinaro
fueron su monumento y la ciudad de Alejandro, fundada a la entrada de los