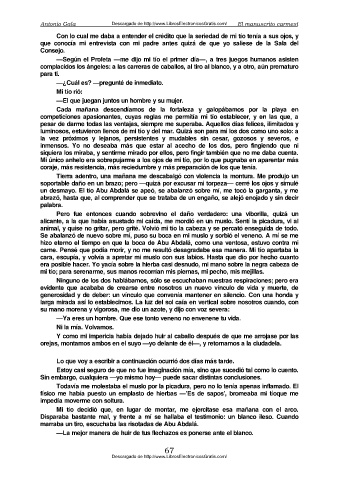Page 67 - El manuscrito Carmesi
P. 67
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Con lo cual me daba a entender el crédito que la seriedad de mi tío tenía a sus ojos, y
que conocía mi entrevista con mi padre antes quizá de que yo saliese de la Sala del
Consejo.
—Según el Profeta —me dijo mi tío el primer día—, a tres juegos humanos asisten
complacidos los ángeles: a las carreras de caballos, al tiro al blanco, y a otro, aún prematuro
para ti.
—¿Cuál es? —pregunté de inmediato.
Mi tío rió:
—El que juegan juntos un hombre y su mujer.
Cada mañana descendíamos de la fortaleza y galopábamos por la playa en
competiciones apasionantes, cuyas reglas me permitía mi tío establecer, y en las que, a
pesar de darme todas las ventajas, siempre me superaba. Aquellos días felices, ilimitados y
luminosos, estuvieron llenos de mi tío y del mar. Quizá son para mí los dos como uno solo: a
la vez próximos y lejanos, persistentes y mudables sin cesar, gozosos y severos, e
inmensos. Yo no deseaba más que estar al acecho de los dos, pero fingiendo que ni
siquiera los miraba, y sentirme mirado por ellos, pero fingir también que no me daba cuenta.
Mi único anhelo era sobrepujarme a los ojos de mi tío, por lo que pugnaba en aparentar más
coraje, más resistencia, más reciedumbre y más preparación de los que tenía.
Tierra adentro, una mañana me descabalgó con violencia la montura. Me produjo un
soportable daño en un brazo; pero —quizá por excusar mi torpeza— cerré los ojos y simulé
un desmayo. El tío Abu Abdalá se apeó, se abalanzó sobre mí, me tocó la garganta, y me
abrazó, hasta que, al comprender que se trataba de un engaño, se alejó enojado y sin decir
palabra.
Pero fue entonces cuando sobrevino el daño verdadero: una viborilla, quizá un
alicante, a la que había asustado mi caída, me mordió en un muslo. Sentí la picadura, vi al
animal, y quise no gritar, pero grité. Volvió mi tío la cabeza y se percató enseguida de todo.
Se abalanzó de nuevo sobre mí, puso su boca en mi muslo y sorbió el veneno. A mí se me
hizo eterno el tiempo en que la boca de Abu Abdalá, como una ventosa, estuvo contra mi
carne. Pensé que podía morir, y no me resultó desagradabe esa manera. Mi tío apartaba la
cara, escupía, y volvía a apretar mi muslo con sus labios. Hasta que dio por hecho cuanto
era posible hacer. Yo yacía sobre la hierba casi desnudo, mi mano sobre la negra cabeza de
mi tío; para serenarme, sus manos recorrían mis piernas, mi pecho, mis mejillas.
Ninguno de los dos hablábamos, sólo se escuchaban nuestras respiraciones; pero era
evidente que acababa de crearse entre nosotros un nuevo vínculo de vida y muerte, de
generosidad y de deber: un vínculo que convenía mantener en silencio. Con una honda y
larga mirada así lo establecimos. La luz del sol caía en vertical sobre nosotros cuando, con
su mano morena y vigorosa, me dio un azote, y dijo con voz severa:
—Ya eres un hombre. Que ese tonto veneno no envenene tu vida.
Ni la mía. Volvamos.
Y como mi impericia había dejado huir al caballo después de que me arrojase por las
orejas, montamos ambos en el suyo —yo delante de él—, y retornamos a la ciudadela.
Lo que voy a escribir a continuación ocurrió dos días más tarde.
Estoy casi seguro de que no fue imaginación mía, sino que sucedió tal como lo cuento.
Sin embargo, cualquiera —yo mismo hoy— puede sacar distintas conclusiones.
Todavía me molestaba el muslo por la picadura, pero no lo tenía apenas inflamado. El
físico me había puesto un emplasto de hierbas —’Es de sapos’, bromeaba mi tíoque me
impedía moverme con soltura.
Mi tío decidió que, en lugar de montar, me ejercitase esa mañana con el arco.
Disparaba bastante mal, y frente a mí se hallaba el testimonio: un blanco ileso. Cuando
marraba un tiro, escuchaba las risotadas de Abu Abdalá.
—La mejor manera de huir de tus flechazos es ponerse ante el blanco.
67
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/