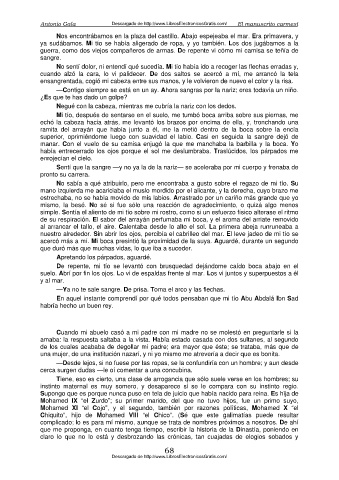Page 68 - El manuscrito Carmesi
P. 68
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Nos encontrábamos en la plaza del castillo. Abajo espejeaba el mar. Era primavera, y
ya sudábamos. Mi tío se había aligerado de ropa, y yo también. Los dos jugábamos a la
guerra, como dos viejos compañeros de armas. De repente vi cómo mi camisa se teñía de
sangre.
No sentí dolor, ni entendí qué sucedía. Mi tío había ido a recoger las flechas erradas y,
cuando alzó la cara, lo vi palidecer. De dos saltos se acercó a mí, me arrancó la tela
ensangrentada, cogió mi cabeza entre sus manos, y le volvieron de nuevo el color y la risa.
—Contigo siempre se está en un ay. Ahora sangras por la nariz; eres todavía un niño.
¿Es que te has dado un golpe?
Negué con la cabeza, mientras me cubría la nariz con los dedos.
Mi tío, después de sentarse en el suelo, me tumbó boca arriba sobre sus piernas, me
echó la cabeza hacia atrás, me levantó los brazos por encima de ella, y, tronchando una
ramita del arrayán que había junto a él, me la metió dentro de la boca sobre la encía
superior, oprimiéndome luego con suavidad el labio. Casi en seguida la sangre dejó de
manar. Con el vuelo de su camisa enjugó la que me manchaba la barbilla y la boca. Yo
había entrecerrado los ojos porque el sol me deslumbraba. Traslúcidos, los párpados me
enrojecían el cielo.
Sentí que la sangre —y no ya la de la nariz— se aceleraba por mi cuerpo y frenaba de
pronto su carrera.
No sabía a qué atribuirlo, pero me encontraba a gusto sobre el regazo de mi tío. Su
mano izquierda me acariciaba el muslo mordido por el alicante, y la derecha, cuyo brazo me
estrechaba, no se había movido de mis labios. Arrastrado por un cariño más grande que yo
mismo, la besé. No sé si fue sólo una reacción de agradecimiento, o quizá algo menos
simple. Sentía el aliento de mi tío sobre mi rostro, como si un esfuerzo físico alterase el ritmo
de su respiración. El sabor del arrayán perfumaba mi boca, y el aroma del arriate removido
al arrancar el tallo, el aire. Calentaba desde lo alto el sol. La primera abeja runruneaba a
nuestro alrededor. Sin abrir los ojos, percibía el cabrilleo del mar. El leve jadeo de mi tío se
acercó más a mí. Mi boca presintió la proximidad de la suya. Aguardé, durante un segundo
que duró más que muchas vidas, lo que iba a suceder.
Apretando los párpados, aguardé.
De repente, mi tío se levantó con brusquedad dejándome caído boca abajo en el
suelo. Abrí por fin los ojos. Lo vi de espaldas frente al mar. Los vi juntos y superpuestos a él
y al mar.
—Ya no te sale sangre. De prisa. Toma el arco y las flechas.
En aquel instante comprendí por qué todos pensaban que mi tío Abu Abdalá Ibn Sad
habría hecho un buen rey.
Cuando mi abuelo casó a mi padre con mi madre no se molestó en preguntarle si la
amaba: la respuesta saltaba a la vista. Había estado casada con dos sultanes, al segundo
de los cuales acababa de degollar mi padre; era mayor que éste; se trataba, más que de
una mujer, de una institución nazarí, y ni yo mismo me atrevería a decir que es bonita.
—Desde lejos, si no fuese por las ropas, se la confundiría con un hombre; y aun desde
cerca surgen dudas —le oí comentar a una concubina.
Tiene, eso es cierto, una clase de arrogancia que sólo suele verse en los hombres; su
instinto maternal es muy somero, y desaparece si se le compara con su instinto regio.
Supongo que es porque nunca puso en tela de juicio que había nacido para reina. Es hija de
Mohamed IX “el Zurdo”; su primer marido, del que no tuvo hijos, fue un primo suyo,
Mohamed XI “el Cojo”, y el segundo, también por razones políticas, Mohamed X “el
Chiquito”, hijo de Mohamed VIII “el Chico”. (Sé que este galimatías puede resultar
complicado; lo es para mí mismo, aunque se trata de nombres próximos a nosotros. De ahí
que me proponga, en cuanto tenga tiempo, escribir la historia de la Dinastía, poniendo en
claro lo que no lo está y desbrozando las crónicas, tan cuajadas de elogios sobados y
68
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/