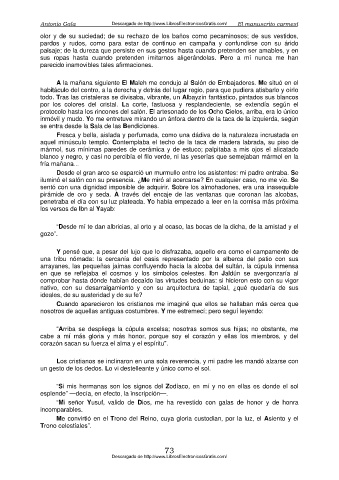Page 73 - El manuscrito Carmesi
P. 73
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
olor y de su suciedad; de su rechazo de los baños como pecaminosos; de sus vestidos,
pardos y rudos, como para estar de continuo en campaña y confundirse con su árido
paisaje; de la dureza que persiste en sus gestos hasta cuando pretenden ser amables, y en
sus ropas hasta cuando pretenden imitarnos aligerándolas. Pero a mí nunca me han
parecido inamovibles tales afirmaciones.
A la mañana siguiente El Maleh me condujo al Salón de Embajadores. Me situó en el
habitáculo del centro, a la derecha y detrás del lugar regio, para que pudiera atisbarlo y oírlo
todo. Tras las cristaleras se divisaba, vibrante, un Albayzín fantástico, pintados sus blancos
por los colores del cristal. La corte, fastuosa y resplandeciente, se extendía según el
protocolo hasta los rincones del salón. El artesonado de los Ocho Cielos, arriba, era lo único
inmóvil y mudo. Yo me entretuve mirando un ánfora dentro de la taca de la izquierda, según
se entra desde la Sala de las Bendiciones.
Fresca y bella, aislada y perfumada, como una dádiva de la naturaleza incrustada en
aquel minúsculo templo. Contemplaba el techo de la taca de madera labrada, su piso de
mármol, sus mínimas paredes de cerámica y de estuco; palpitaba a mis ojos el alicatado
blanco y negro, y casi no percibía el filo verde, ni las yeserías que semejaban mármol en la
fría mañana...
Desde el gran arco se esparció un murmullo entre los asistentes: mi padre entraba. Se
iluminó el salón con su presencia. ¿Me miró al acercarse? En cualquier caso, no me vio. Se
sentó con una dignidad imposible de adquirir. Sobre los almohadones, era una inasequible
pirámide de oro y seda. A través del encaje de las ventanas que coronan las alcobas,
penetraba el día con su luz plateada. Yo había empezado a leer en la cornisa más próxima
los versos de Ibn al Yayab:
“Desde mí te dan albricias, al orto y al ocaso, las bocas de la dicha, de la amistad y el
gozo”.
Y pensé que, a pesar del lujo que lo disfrazaba, aquello era como el campamento de
una tribu nómada: la cercanía del oasis representado por la alberca del patio con sus
arrayanes, las pequeñas jaimas confluyendo hacia la alcoba del sultán, la cúpula inmensa
en que se reflejaba el cosmos y los símbolos celestes. Ibn Jaldún se avergonzaría al
comprobar hasta dónde habían decaído las virtudes beduinas: si hicieron esto con su vigor
nativo, con su desarraigamiento y con su arquitectura de tapial, ¿qué quedaría de sus
ideales, de su austeridad y de su fe?
Cuando aparecieron los cristianos me imaginé que ellos se hallaban más cerca que
nosotros de aquellas antiguas costumbres. Y me estremecí; pero seguí leyendo:
“Arriba se despliega la cúpula excelsa; nosotras somos sus hijas; no obstante, me
cabe a mí más gloria y más honor, porque soy el corazón y ellas los miembros, y del
corazón sacan su fuerza el alma y el espíritu”.
Los cristianos se inclinaron en una sola reverencia, y mi padre les mandó alzarse con
un gesto de los dedos. Lo vi destelleante y único como el sol.
“Si mis hermanas son los signos del Zodíaco, en mí y no en ellas es donde el sol
esplende” —decía, en efecto, la inscripción—.
“Mi señor Yusuf, valido de Dios, me ha revestido con galas de honor y de honra
incomparables.
Me convirtió en el Trono del Reino, cuya gloria custodian, por la luz, el Asiento y el
Trono celestiales”.
73
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/