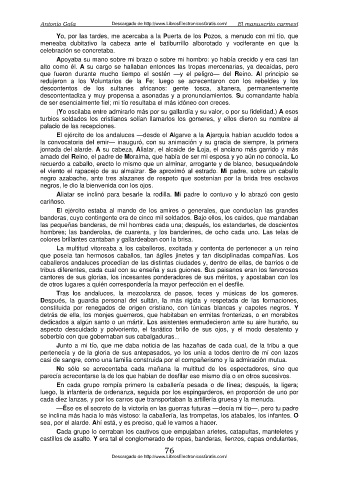Page 76 - El manuscrito Carmesi
P. 76
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Yo, por las tardes, me acercaba a la Puerta de los Pozos, a menudo con mi tío, que
meneaba dubitativo la cabeza ante el batiburrillo alborotado y vociferante en que la
celebración se concretaba.
Apoyaba su mano sobre mi brazo o sobre mi hombro: yo había crecido y era casi tan
alto como él. A su cargo se hallaban entonces las tropas mercenarias, ya decaídas, pero
que fueron durante mucho tiempo el sostén —y el peligro— del Reino. Al principio se
redujeron a los Voluntarios de la Fe; luego se acrecentaron con los rebeldes y los
descontentos de los sultanes africanos: gente tosca, altanera, permanentemente
descontentadiza y muy propensa a asonadas y a pronunciamientos. Su comandante había
de ser esencialmente fiel; mi tío resultaba el más idóneo con creces.
(Yo oscilaba entre admirarlo más por su gallardía y su valor, o por su fidelidad.) A esos
turbios soldados los cristianos solían llamarlos los gomeres, y ellos dieron su nombre al
palacio de las recepciones.
El ejército de los andaluces —desde el Algarve a la Ajarquía habían acudido todos a
la convocatoria del emir— inauguró, con su animación y su gracia de siempre, la primera
jornada del alarde. A su cabeza, Aliatar, el alcaide de Loja, el anciano más garrido y más
amado del Reino, el padre de Moraima, que había de ser mi esposa y yo aún no conocía. Lo
recuerdo a caballo, erecto lo mismo que un alminar, arrogante y de blanco, besuqueándole
el viento el rapacejo de su almaizar. Se aproximó al estrado. Mi padre, sobre un caballo
negro azabache, ante tres alazanes de respeto que sostenían por la brida tres esclavos
negros, le dio la bienvenida con los ojos.
Aliatar se inclinó para besarle la rodilla. Mi padre lo contuvo y lo abrazó con gesto
cariñoso.
El ejército estaba al mando de los amires o generales, que conducían las grandes
banderas, cuyo contingente era de cinco mil soldados. Bajo ellos, los caídes, que mandaban
las pequeñas banderas, de mil hombres cada una; después, los estandartes, de doscientos
hombres; las banderolas, de cuarenta, y los banderines, de ocho cada uno. Las telas de
colores brillantes cantaban y gallardeaban con la brisa.
La multitud vitoreaba a los caballeros, excitada y contenta de pertenecer a un reino
que poseía tan hermosos caballos, tan ágiles jinetes y tan disciplinadas compañías. Los
caballeros andaluces procedían de las distintas ciudades y, dentro de ellas, de barrios o de
tribus diferentes, cada cual con su enseña y sus guiones. Sus paisanos eran los fervorosos
cantores de sus glorias, los incesantes ponderadores de sus méritos, y apostaban con los
de otros lugares a quién correspondería la mayor perfección en el desfile.
Tras los andaluces, la mezcolanza de pasos, teces y músicas de los gomeres.
Después, la guardia personal del sultán, la más rígida y respetada de las formaciones,
constituida por renegados de origen cristiano, con túnicas blancas y capotes negros. Y
detrás de ella, los monjes guerreros, que habitaban en ermitas fronterizas, o en morabitos
dedicados a algún santo o un mártir. Los asistentes enmudecieron ante su aire huraño, su
aspecto descuidado y polvoriento, el fanático brillo de sus ojos, y el modo desatento y
soberbio con que gobernaban sus cabalgaduras...
Junto a mi tío, que me daba noticia de las hazañas de cada cual, de la tribu a que
pertenecía y de la gloria de sus antepasados, yo los unía a todos dentro de mí con lazos
casi de sangre, como una familia construida por el compañerismo y la admiración mutua.
No sólo se acrecentaba cada mañana la multitud de los espectadores, sino que
parecía acrecentarse la de los que habían de desfilar ese mismo día o en otros sucesivos.
En cada grupo rompía primero la caballería pesada o de línea; después, la ligera;
luego, la infantería de ordenanza, seguida por los espingarderos, en proporción de uno por
cada diez lanzas, y por los carros que transportaban la artillería gruesa y la menuda.
—Ése es el secreto de la victoria en las guerras futuras —decía mi tío—, pero tu padre
se inclina más hacia lo más vistoso: la caballería, las trompetas, los atabales, los infantes. O
sea, por el alarde. Ahí está, y es preciso, qué le vamos a hacer.
Cada grupo lo cerraban los cautivos que empujaban arietes, catapultas, manteletes y
castillos de asalto. Y era tal el conglomerado de ropas, banderas, lienzos, capas ondulantes,
76
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/