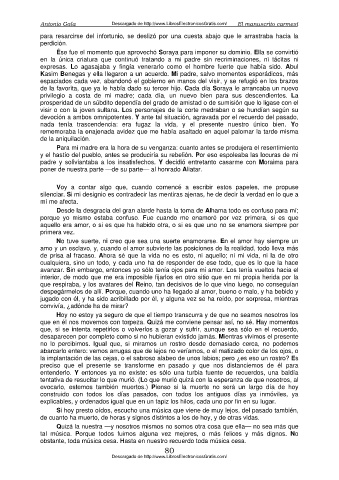Page 80 - El manuscrito Carmesi
P. 80
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
para resarcirse del infortunio, se deslizó por una cuesta abajo que le arrastraba hacia la
perdición.
Ése fue el momento que aprovechó Soraya para imponer su dominio. Ella se convirtió
en la única criatura que continuó tratando a mi padre sin recriminaciones, ni tácitas ni
expresas. Lo agasajaba y fingía venerarlo como el hombre fuerte que había sido. Abul
Kasim Benegas y ella llegaron a un acuerdo. Mi padre, salvo momentos esporádicos, más
espaciados cada vez, abandonó el gobierno en manos del visir, y se refugió en los brazos
de la favorita, que ya le había dado su tercer hijo. Cada día Soraya le arrancaba un nuevo
privilegio a costa de mi madre; cada día, un nuevo bien para sus descendientes. La
prosperidad de un súbdito dependía del grado de amistad o de sumisión que lo ligase con el
visir o con la joven sultana. Los personajes de la corte medraban o se hundían según su
devoción a ambos omnipotentes. Y ante tal situación, agravada por el recuerdo del pasado,
nada tenía trascendencia: era fugaz la vida, y el presente nuestro único bien. Yo
rememoraba la enajenada avidez que me había asaltado en aquel palomar la tarde misma
de la aniquilación.
Para mi madre era la hora de su venganza: cuanto antes se produjera el resentimiento
y el hastío del pueblo, antes se produciría su rebelión. Por eso espoleaba las locuras de mi
padre y soliviantaba a los insatisfechos. Y decidió entretanto casarme con Moraima para
poner de nuestra parte —de su parte— al honrado Aliatar.
Voy a contar algo que, cuando comencé a escribir estos papeles, me propuse
silenciar. Si mi designio es contradecir las mentiras ajenas, he de decir la verdad en lo que a
mí me afecta.
Desde la desgracia del gran alarde hasta la toma de Alhama todo es confuso para mí;
porque yo mismo estaba confuso. Fue cuando me enamoré por vez primera, si es que
aquello era amor, o si es que ha habido otra, o si es que uno no se enamora siempre por
primera vez.
No tuve suerte, ni creo que sea una suerte enamorarse. En el amor hay siempre un
amo y un esclavo, y, cuando el amor subvierte las posiciones de la realidad, todo lleva más
de prisa al fracaso. Ahora sé que la vida no es esto, ni aquello; ni mi vida, ni la de otro
cualquiera, sino un todo, y cada uno ha de responder de ese todo, que es lo que la hace
avanzar. Sin embargo, entonces yo sólo tenía ojos para mi amor. Los tenía vueltos hacia el
interior, de modo que me era imposible fijarlos en otro sitio que en mi propia herida por la
que respiraba, y los avatares del Reino, tan decisivos de lo que vino luego, no conseguían
despegármelos de allí. Porque, cuando uno ha llegado al amor, bueno o malo, y ha bebido y
jugado con él, y ha sido acribillado por él, y alguna vez se ha reído, por sorpresa, mientras
convivía, ¿adónde ha de mirar?
Hoy no estoy ya seguro de que el tiempo transcurra y de que no seamos nosotros los
que en él nos movemos con torpeza. Quizá me conviene pensar así, no sé. Hay momentos
que, si se intenta repetirlos o volverlos a gozar y sufrir, aunque sea sólo en el recuerdo,
desaparecen por completo como si no hubieran existido jamás. Mientras vivimos el presente
no lo percibimos. Igual que, si miramos un rostro desde demasiado cerca, no podemos
abarcarlo entero: vemos arrugas que de lejos no veríamos, o el matizado color de los ojos, o
la implantación de las cejas, o el sabroso alabeo de unos labios; pero ¿es eso un rostro? Es
preciso que el presente se transforme en pasado y que nos distanciemos de él para
entenderlo. Y entonces ya no existe: es sólo una turbia fuente de recuerdos, una baldía
tentativa de resucitar lo que murió. (Lo que murió quizá con la esperanza de que nosotros, al
evocarlo, estemos también muertos.) Pienso si la muerte no será un largo día de hoy
construido con todos los días pasados, con todos los antiguos días ya inmóviles, ya
explicables, y ordenados igual que en un tapiz los hilos, cada uno por fin en su lugar.
Si hoy presto oídos, escucho una música que viene de muy lejos, del pasado también,
de cuanto ha muerto, de horas y signos distintos a los de hoy, y de otras vidas.
Quizá la nuestra —y nosotros mismos no somos otra cosa que ella— no sea más que
tal música. Porque todos fuimos alguna vez mejores, o más felices y más dignos. No
obstante, toda música cesa. Hasta en nuestro recuerdo toda música cesa.
80
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/