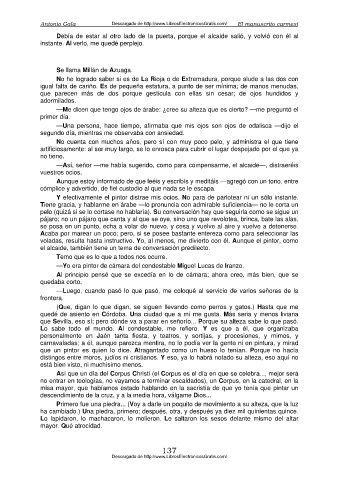Page 137 - El manuscrito Carmesi
P. 137
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Debía de estar al otro lado de la puerta, porque el alcaide salió, y volvió con él al
instante. Al verlo, me quedé perplejo.
Se llama Millán de Azuaga.
No he logrado saber si es de La Rioja o de Extremadura, porque alude a las dos con
igual falta de cariño. Es de pequeña estatura, a punto de ser mínima; de manos menudas,
que parecen más de dos porque gesticula con ellas sin cesar; de ojos hundidos y
adormilados.
—Me dicen que tengo ojos de árabe: ¿cree su alteza que es cierto? —me preguntó el
primer día.
—Una persona, hace tiempo, afirmaba que mis ojos son ojos de odalisca —dijo el
segundo día, mientras me observaba con ansiedad.
No cuenta con muchos años, pero sí con muy poco pelo, y administra el que tiene
artificiosamente: al ser muy largo, se lo enrosca para cubrir el lugar despejado por el que ya
no tiene.
—Así, señor —me había sugerido, como para compensarme, el alcaide—, distraeréis
vuestros ocios.
Aunque estoy informado de que leéis y escribís y meditáis —agregó con un tono, entre
cómplice y advertido, de fiel custodio al que nada se le escapa.
Y efectivamente el pintor distrae mis ocios. No para de parlotear ni un sólo instante.
Tiene gracia, y hablarme en árabe —lo pronuncia con admirable suficiencia— no le corta un
pelo (quizá si se lo cortase no hablaría). Su conversación hay que seguirla como se sigue un
pájaro; no un pájaro que canta y al que se oye, sino uno que revolotea, brinca, bate las alas,
se posa en un punto, echa a volar de nuevo, y cesa y vuelve al aire y vuelve a detenerse.
Acaba por marear un poco; pero, si se posee bastante entereza como para seleccionar las
voladas, resulta hasta instructivo. Yo, al menos, me divierto con él. Aunque el pintor, como
el alcaide, también tiene un tema de conversación predilecto.
Temo que es lo que a todos nos ocurre.
—Yo era pintor de cámara del condestable Miguel Lucas de Iranzo.
Al principio pensé que se excedía en lo de cámara; ahora creo, más bien, que se
quedaba corto.
—Luego, cuando pasó lo que pasó, me coloqué al servicio de varios señores de la
frontera.
(Que, digan lo que digan, se siguen llevando como perros y gatos.) Hasta que me
quedé de asiento en Córdoba. Una ciudad que a mí me gusta. Más seria y menos liviana
que Sevilla, eso sí; pero dónde va a parar en señorío... Porque su alteza sabe lo que pasó.
Lo sabe todo el mundo. Al condestable, me refiero. Y es que a él, que organizaba
personalmente en Jaén tanta fiesta, y teatros, y sortijas, y procesiones, y mimos, y
carnavaladas; a él, aunque parezca mentira, no lo podía ver la gente ni en pintura, y mirad
que un pintor es quien lo dice. Atragantado como un hueso lo tenían. Porque no hacía
distingos entre moros, judíos ni cristianos. Y eso, ya lo habrá notado su alteza, eso aquí no
está bien visto, ni muchísimo menos.
Así que un día del Corpus Christi (el Corpus es el día en que se celebra..., mejor será
no entrar en teologías, no vayamos a terminar escaldados), un Corpus, en la catedral, en la
misa mayor, que habíamos estado hablando en la sacristía de que yo tenía que pintar un
descendimiento de la cruz, y a la media hora, válgame Dios...
Primero fue una piedra... (Voy a darle un poquito de movimiento a su alteza, que la luz
ha cambiado.) Una piedra, primero; después, otra, y después ya diez mil quinientas quince.
Lo lapidaron, lo machacaron, lo molieron. Le saltaron los sesos delante mismo del altar
mayor. Qué atrocidad.
137
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/