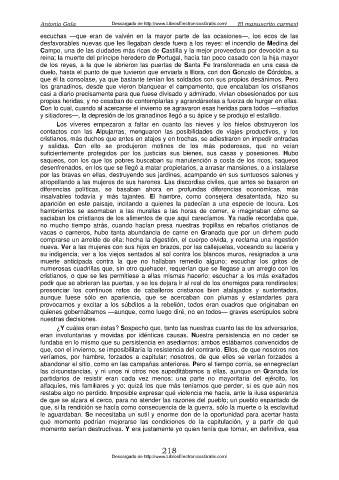Page 218 - El manuscrito Carmesi
P. 218
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
escuchas —que eran de vaivén en la mayor parte de las ocasiones—, los ecos de las
desfavorables nuevas que les llegaban desde fuera a los reyes: el incendio de Medina del
Campo, una de las ciudades más ricas de Castilla y la mejor proveedora por devoción a su
reina; la muerte del príncipe heredero de Portugal, hacía tan poco casado con la hija mayor
de los reyes, a la que le abrieron las puertas de Santa Fe transformada en una casa de
duelo, hasta el punto de que tuvieron que enviarla a Illora, con don Gonzalo de Córdoba, a
que él la consolase, ya que bastante tenían los soldados con sus propios desánimos. Pero
los granadinos, desde que vieron blanquear el campamento, que encalaban los cristianos
casi a diario precisamente para que fuese divisado y admirado, vivían obsesionados por sus
propias heridas, y no cesaban de contemplarlas y agrandárselas a fuerza de hurgar en ellas.
Con lo cual, cuando al acercarse el invierno se agravaron esas heridas para todos —sitiados
y sitiadores—, la depresión de los granadinos llegó a su ápice y se produjo el estallido.
Los víveres empezaron a faltar en cuanto las nieves y los hielos obstruyeron los
contactos con las Alpujarras, menguaron las posibilidades de viajes productivos, y los
cristianos, más duchos que antes en atajos y en trochas, se adiestraron en impedir entradas
y salidas. Con ello se produjeron motines de los más poderosos, que no veían
suficientemente protegidos por los justicias sus bienes, sus casas y posesiones. Hubo
saqueos, con los que los pobres buscaban su manutención a costa de los ricos; saqueos
desenfrenados, en los que se llegó a matar propietarios, a arrasar mansiones, o a instalarse
por las bravas en ellas, destruyendo sus jardines, acampando en sus suntuosos salones y
atropellando a las mujeres de sus harenes. Las discordias civiles, que antes se basaron en
diferencias políticas, se basaban ahora en profundas diferencias económicas, más
insalvables todavía y más tajantes. El hambre, como consejera desatentada, hizo su
aparición en este paisaje, incitando a quienes la padecían a una especie de locura. Los
hambrientos se asomaban a las murallas a las horas de comer, e imaginaban cómo se
saciaban los cristianos de los alimentos de que aquí carecíamos. Ya nadie recordaba que,
no mucho tiempo atrás, cuando hacían presa nuestras tropillas en rebaños cristianos de
vacas o carneros, hubo tanta abundancia de carne en Granada que por un dirhem pudo
comprarse un arrelde de ella; hecha la digestión, el cuerpo olvida, y reclama una ingestión
nueva. Ver a las mujeres con sus hijos en brazos, por las callejuelas, voceando su laceria y
su indigencia; ver a los viejos sentados al sol contra los blancos muros, resignados a una
muerte anticipada contra la que no hallaban remedio alguno; escuchar los gritos de
numerosas cuadrillas que, sin otro quehacer, requerían que se llegase a un arreglo con los
cristianos, o que se les permitiese a ellas mismas hacerlo; escuchar a los más exaltados
pedir que se abrieran las puertas, y se les dejara ir al real de los enemigos para rendírseles;
presenciar los continuos retos de caballeros cristianos bien atalajados y sustentados,
aunque fuese sólo en apariencia, que se acercaban con plumas y estandartes para
provocarnos y excitar a los súbditos a la rebelión, todos eran cuadros que originaban en
quienes gobernábamos —aunque, como luego diré, no en todos— graves escrúpulos sobre
nuestras decisiones.
¿Y cuáles eran éstas? Sospecho que, tanto las nuestras cuanto las de los adversarios,
eran involuntarias y movidas por idénticas causas. Nuestra persistencia en no ceder se
fundaba en lo mismo que su persistencia en asediarnos: ambos estábamos convencidos de
que, con el invierno, se imposibilitaría la resistencia del contrario. Ellos, de que nosotros nos
veríamos, por hambre, forzados a capitular; nosotros, de que ellos se verían forzados a
abandonar el sitio, como en las campañas anteriores. Pero el tiempo corría, se ennegrecían
las circunstancias, y ni unos ni otros nos supeditábamos a ellas, aunque en Granada los
partidarios de resistir eran cada vez menos: una parte no mayoritaria del ejército, los
alfaquíes, mis familiares y yo: quizá los que más teníamos que perder, si es que aún nos
restaba algo no perdido. Imposible expresar qué violencia me hacía, ante la ilusa esperanza
de que se alzara el cerco, para no atender las razones del pueblo; un pueblo espantado de
que, si la rendición se hacía como consecuencia de la guerra, sólo la muerte o la esclavitud
le aguardaban. Se necesitaba un sutil y enorme don de la oportunidad para acertar hasta
qué momento podrían mejorarse las condiciones de la capitulación, y a partir de qué
momento serían destructivas. Y era justamente yo quien tenía que tomar, en definitiva, esa
218
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/