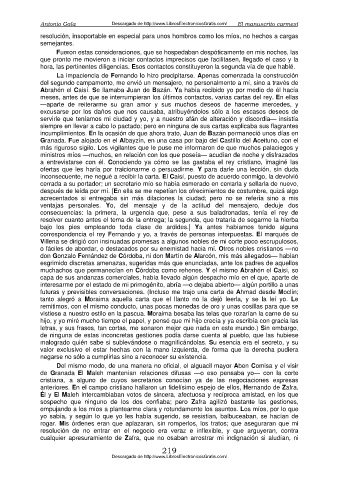Page 219 - El manuscrito Carmesi
P. 219
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
resolución, insoportable en especial para unos hombros como los míos, no hechos a cargas
semejantes.
Fueron estas consideraciones, que se hospedaban despóticamente en mis noches, las
que pronto me movieron a iniciar contactos imprecisos que facilitasen, llegado el caso y la
hora, las pertinentes diligencias. Esos contactos constituyeron la segunda vía de que hablé.
La impaciencia de Fernando lo hizo precipitarse. Apenas comenzada la construcción
del segundo campamento, me envió un mensajero, no personalmente a mí, sino a través de
Abrahén el Caisí. Se llamaba Juan de Bazán. Ya había recibido yo por medio de él hacía
meses, antes de que se interrumpieran los últimos contactos, varias cartas del rey. En ellas
—aparte de reiterarme su gran amor y sus muchos deseos de hacerme mercedes, y
excusarse por los daños que nos causaba, atribuyéndolos sólo a los escasos deseos de
servirle que teníamos mi ciudad y yo, y a nuestro afán de alteración y discordia— insistía
siempre en llevar a cabo lo pactado; pero en ninguna de sus cartas explicaba sus flagrantes
incumplimientos. En la ocasión de que ahora trato, Juan de Bazán permaneció unos días en
Granada. Fue alojado en el Albayzín, en una casa por bajo del Castillo del Aceituno, con el
más riguroso sigilo. Los vigilantes que le puse me informaron de que muchos palaciegos y
ministros míos —muchos, en relación con los que poseía— acudían de noche y disfrazados
a entrevistarse con él. Conociendo ya cómo se las gastaba el rey cristiano, imaginé las
ofertas que les haría por traicionarme o persuadirme. Y para darle una lección, sin duda
inconsecuente, me negué a recibir la carta. El Caisí, puesto de acuerdo conmigo, la devolvió
cerrada a su portador; un secretario mío se había esmerado en cerrarla y sellarla de nuevo,
después de leída por mí. [En ella se me repetían los ofrecimientos de costumbre, quizá algo
acrecentados si entregaba sin más dilaciones la ciudad; pero no se refería sino a mis
ventajas personales. Yo, del mensaje y de la actitud del mensajero, deduje dos
consecuencias: la primera, la urgencia que, pese a sus baladronadas, tenía el rey de
resolver cuanto antes el tema de la entrega; la segunda, que trataría de segarme la hierba
bajo los pies empleando toda clase de ardides.] Ya antes habíamos tenido alguna
correspondencia el rey Fernando y yo, a través de personas interpuestas. El marqués de
Villena se dirigió con insinuadas promesas a algunos nobles de mi corte poco escrupulosos,
o fáciles de abordar, o destacados por su enemistad hacia mí. Otros nobles cristianos —no
don Gonzalo Fernández de Córdoba, ni don Martín de Alarcón, mis más allegados— habían
esgrimido discretas amenazas, sugeridas más que enunciadas, ante los padres de aquellos
muchachos que permanecían en Córdoba como rehenes. Y el mismo Abrahén el Caisí, so
capa de sus andanzas comerciales, había llevado algún despacho mío en el que, aparte de
interesarme por el estado de mi primogénito, abría —o dejaba abierto— algún portillo a unas
futuras y previsibles conversaciones. (Incluso me trajo una carta de Ahmad desde Moclín;
tanto alegró a Moraima aquella carta que el llanto no la dejó leerla, y se la leí yo. Le
remitimos, con el mismo conducto, unas pocas monedas de oro y unas cosillas para que se
vistiese a nuestro estilo en la pascua. Moraima besaba las telas que rozarían la carne de su
hijo, y yo miré mucho tiempo el papel, y pensé que mi hijo crecía y ya escribía con gracia las
letras, y sus frases, tan cortas, me sonaron mejor que nada en este mundo.) Sin embargo,
de ninguna de estas inconcretas gestiones podía darse cuenta al pueblo, que las hubiese
malogrado quién sabe si sublevándose o magnificándolas. Su esencia era el secreto, y su
valor exclusivo el estar hechas con la mano izquierda, de forma que la derecha pudiera
negarse no sólo a cumplirlas sino a reconocer su existencia.
Del mismo modo, de una manera no oficial, el alguacil mayor Aben Comisa y el visir
de Granada El Maleh mantenían relaciones difusas —o eso pensaba yo— con la corte
cristiana, a alguno de cuyos secretarios conocían ya de las negociaciones expresas
anteriores. En el campo cristiano hallaron un fidelísimo espejo de ellos, Hernando de Zafra.
Él y El Maleh intercambiaban votos de sincera, afectuosa y recíproca amistad, en los que
sospecho que ninguno de los dos confiaba; pero Zafra agilizó bastante las gestiones,
empujando a los míos a plantearme clara y rotundamente los asuntos. Los míos, por lo que
yo sabía, y según lo que yo les había sugerido, se resistían, balbuceaban, se hacían de
rogar. Mis órdenes eran que aplazaran, sin romperlos, los tratos; que aseguraran que mi
resolución de no entrar en el negocio era veraz e inflexible, y que arguyeran, contra
cualquier apresuramiento de Zafra, que no osaban arrostrar mi indignación si aludían, ni
219
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/