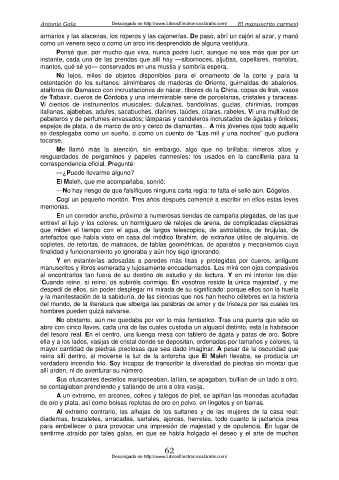Page 62 - El manuscrito Carmesi
P. 62
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
armarios y las alacenas, los roperos y las cajonerías. De paso, abrí un cajón al azar, y manó
como un venero seco o como un arco iris desprendido de alguna vestidura.
Pensé que, por mucho que viva, nunca podré lucir, aunque no sea más que por un
instante, cada una de las prendas que allí hay —albornoces, aljubas, capellares, marlotas,
mantos, qué sé yo— conservados en una mustia y sombría espera.
No lejos, miles de objetos disponibles para el ornamento de la corte y para la
ostentación de los sultanes: almimbares de maderas de Oriente, guirnaldas de abalorios,
ataifores de Damasco con incrustaciones de nácar, tibores de la China, copas de Irak, vasos
de Tabaxir, cueros de Córdoba y una interminable serie de porcelanas, cristales y taraceas.
Vi cientos de instrumentos musicales: dulzainas, bandolinas, guzlas, chirimías, trompas
italianas, ajabebas, adufes, sacabuches, clarines, laúdes, cítaras, rabeles. Vi una multitud de
pebeteros y de perfumes envasados; lámparas y candeleros incrustados de ágatas y ónices;
espejos de plata, o de marco de oro y cerco de diamantes... A mis jóvenes ojos todo aquello
se desplegaba como un sueño, o como un cuento de “Las mil y una noches” que pudiera
tocarse.
Me llamó más la atención, sin embargo, algo que no brillaba: rimeros altos y
resguardados de pergaminos y papeles carmesíes: los usados en la cancillería para la
correspondencia oficial. Pregunté:
—¿Puedo llevarme alguno?
El Maleh, que me acompañaba, sonrió:
—No hay riesgo de que falsifiques ninguna carta regia: te falta el sello aún. Cógelos.
Cogí un pequeño montón. Tres años después comencé a escribir en ellos estas leves
memorias.
En un corredor ancho, próximo a numerosas tiendas de campaña plegadas, de las que
entreví el lujo y los colores, un hormiguero de relojes de arena, de complicadas clepsidras
que miden el tiempo con el agua, de largos telescopios, de astrolabios, de brújulas, de
artefactos que había visto en casa del médico Ibrahim, de extraños útiles de alquimia, de
sopletes, de retortas, de matraces, de tablas geométricas, de aparatos y mecanismos cuya
finalidad y funcionamiento yo ignoraba y aún hoy sigo ignorando.
Y en estanterías adosadas a paredes más lisas y protegidas por cueros, antiguos
manuscritos y libros esmerada y lujosamente encuadernados. Los miré con ojos compasivos
al encontrarlos tan fuera de su destino de estudio y de lectura. Y en mi interior les dije:
‘Cuando reine, si reino, os subiréis conmigo. En vosotros reside la única majestad’, y me
despedí de ellos, sin poder desplegar mi mirada de su significado: porque ellos son la huella
y la manifestación de la sabiduría, de las ciencias que nos han hecho célebres en la historia
del mundo, de la literatura que alberga las palabras de amor y de tristeza por las cuales los
hombres pueden quizá salvarse.
No obstante, aún me quedaba por ver lo más fantástico. Tras una puerta que sólo se
abre con cinco llaves, cada una de las cuales custodia un alguacil distinto, está la habitación
del tesoro real. En el centro, una luenga mesa con tablero de ágata y patas de oro. Sobre
ella y a los lados, vasijas de cristal donde se depositan, ordenadas por tamaños y colores, la
mayor cantidad de piedras preciosas que sea dado imaginar. A pesar de la oscuridad que
reina allí dentro, al moverse la luz de la antorcha que El Maleh llevaba, se producía un
verdadero incendio frío. Soy incapaz de transcribir la diversidad de piedras sin montar que
allí arden, ni de aventurar su número.
Sus ofuscantes destellos mariposeaban, latían, se apagaban, bullían de un lado a otro,
se contagiaban prendiendo y saltando de una a otra vasija.
A un extremo, en arcones, cofres y talegos de piel, se apiñan las monedas acuñadas
de oro y plata, así como bolsas repletas de oro en polvo, en lingotes y en barras.
Al extremo contrario, las alhajas de los sultanes y de las mujeres de la casa real:
diademas, brazaletes, arracadas, sartales, ajorcas, herretes, todo cuanto la jactancia crea
para embellecer o para provocar una impresión de majestad y de opulencia. En lugar de
sentirme atraído por tales galas, en que se había holgado el deseo y el arte de muchos
62
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/