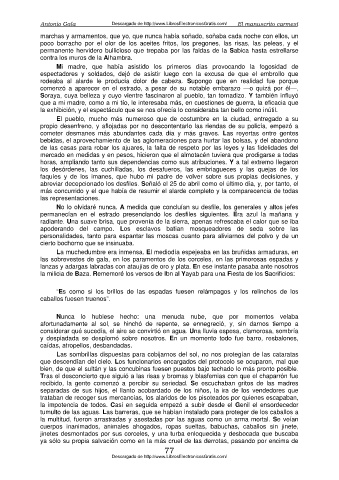Page 77 - El manuscrito Carmesi
P. 77
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
marchas y armamentos, que yo, que nunca había soñado, soñaba cada noche con ellos, un
poco borracho por el olor de los aceites fritos, los pregones, las risas, las peleas, y el
permanente hervidero bullicioso que trepaba por las faldas de la Sabica hasta estrellarse
contra los muros de la Alhambra.
Mi madre, que había asistido los primeros días provocando la fogosidad de
espectadores y soldados, dejó de asistir luego con la excusa de que el embrollo que
rodeaba al alarde le producía dolor de cabeza. Supongo que en realidad fue porque
comenzó a aparecer en el estrado, a pesar de su notable embarazo —o quizá por él—,
Soraya, cuya belleza y cuyo vientre fascinaron al pueblo, tan tornadizo. Y también influyó
que a mi madre, como a mi tío, le interesaba más, en cuestiones de guerra, la eficacia que
la exhibición, y el espectáculo que se nos ofrecía lo consideraba tan bello como inútil.
El pueblo, mucho más numeroso que de costumbre en la ciudad, entregado a su
propio desenfreno, y aflojadas por no descontentarlo las riendas de su policía, empezó a
cometer desmanes más abundantes cada día y más graves. Las reyertas entre gentes
bebidas, el aprovechamiento de las aglomeraciones para hurtar las bolsas, y del abandono
de las casas para robar los ajuares, la falta de respeto por las leyes y las fidelidades del
mercado en medidas y en pesos, hicieron que el almotacén tuviera que prodigarse a todas
horas, ampliando tanto sus dependencias como sus atribuciones. Y a tal extremo llegaron
los desórdenes, las cuchilladas, los desafueros, las embriagueces y las quejas de los
faquíes y de los imanes, que hubo mi padre de volver sobre sus propias decisiones, y
abreviar decepcionado los desfiles. Señaló el 25 de abril como el último día, y, por tanto, el
más concurrido y el que había de resumir el alarde completo y la comparecencia de todas
las representaciones.
No lo olvidaré nunca. A medida que concluían su desfile, los generales y altos jefes
permanecían en el estrado presenciando los desfiles siguientes. Era azul la mañana y
radiante. Una suave brisa, que provenía de la sierra, apenas refrescaba el calor que se iba
apoderando del campo. Los esclavos batían mosqueadores de seda sobre las
personalidades, tanto para espantar las moscas cuanto para aliviarnos del polvo y de un
cierto bochorno que se insinuaba.
La muchedumbre era inmensa. El mediodía espejeaba en las bruñidas armaduras, en
las sobrevestes de gala, en los paramentos de los corceles, en las primorosas espadas y
lanzas y adargas labradas con ataujías de oro y plata. En ese instante pasaba ante nosotros
la milicia de Baza. Rememoré los versos de Ibn al Yayab para una Fiesta de los Sacrificios:
“Es como si los brillos de las espadas fuesen relámpagos y los relinchos de los
caballos fuesen truenos”.
Nunca lo hubiese hecho: una menuda nube, que por momentos velaba
afortunadamente al sol, se hinchó de repente, se ennegreció, y, sin darnos tiempo a
considerar qué sucedía, el aire se convirtió en agua. Una lluvia espesa, clamorosa, sombría
y despiadada se desplomó sobre nosotros. En un momento todo fue barro, resbalones,
caídas, atropellos, desbandadas.
Las sombrillas dispuestas para cobijarnos del sol, no nos protegían de las cataratas
que descendían del cielo. Los funcionarios encargados del protocolo se ocuparon, mal que
bien, de que el sultán y las concubinas fuesen puestos bajo techado lo más pronto posible.
Tras el desconcierto que siguió a las risas y bromas y blasfemias con que el chaparrón fue
recibido, la gente comenzó a percibir su seriedad. Se escuchaban gritos de las madres
separadas de sus hijos, el llanto acobardado de los niños, la ira de los vendedores que
trataban de recoger sus mercancías, los alaridos de los pisoteados por quienes escapaban,
la impotencia de todos. Casi en seguida empezó a subir desde el Genil el ensordecedor
tumulto de las aguas. Las barreras, que se habían instalado para proteger de los caballos a
la multitud, fueron arrastradas y asestadas por las aguas como un arma mortal. Se veían
cuerpos inanimados, animales ahogados, ropas sueltas, babuchas, caballos sin jinete,
jinetes desmontados por sus corceles, y una turba enloquecida y desbocada que buscaba
ya sólo su propia salvación como en la más cruel de las derrotas, pasando por encima de
77
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/