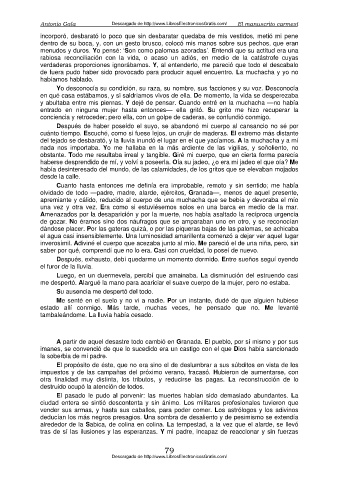Page 79 - El manuscrito Carmesi
P. 79
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
incorporó, desbarató lo poco que sin desbaratar quedaba de mis vestidos, metió mi pene
dentro de su boca, y, con un gesto brusco, colocó mis manos sobre sus pechos, que eran
menudos y duros. Yo pensé: ‘Son como palomas azoradas’. Entendí que su actitud era una
rabiosa reconciliación con la vida, o acaso un adiós, en medio de la catástrofe cuyas
verdaderas proporciones ignorábamos. Y, al entenderlo, me pareció que todo el descabalo
de fuera pudo haber sido provocado para producir aquel encuentro. La muchacha y yo no
habíamos hablado.
Yo desconocía su condición, su raza, su nombre, sus facciones y su voz. Desconocía
en qué casa estábamos, y si saldríamos vivos de ella. De momento, la vida se desperezaba
y abultaba entre mis piernas. Y dejé de pensar. Cuando entré en la muchacha —no había
entrado en ninguna mujer hasta entonces— ella gritó. Su grito me hizo recuperar la
conciencia y retroceder; pero ella, con un golpe de caderas, se confundió conmigo.
Después de haber poseído el suyo, se abandonó mi cuerpo al cansancio no sé por
cuánto tiempo. Escuché, como si fuese lejos, un crujir de maderas. El extremo más distante
del tejado se desbarató, y la lluvia inundó el lugar en el que yacíamos. A la muchacha y a mí
nada nos importaba. Yo me hallaba en la más ardiente de las vigilias, y soñoliento, no
obstante. Todo me resultaba irreal y tangible. Giré mi cuerpo, que en cierta forma parecía
haberse desprendido de mí, y volví a poseerla. Oía su jadeo, ¿o era mi jadeo el que oía? Me
había desinteresado del mundo, de las calamidades, de los gritos que se elevaban mojados
desde la calle.
Cuanto hasta entonces me definía era improbable, remoto y sin sentido; me había
olvidado de todo —padre, madre, alarde, ejércitos, Granada—, menos de aquel presente,
apremiante y cálido, reducido al cuerpo de una muchacha que se bebía y devoraba el mío
una vez y otra vez. Era como si estuviésemos solos en una barca en medio de la mar.
Amenazados por la desaparición y por la muerte, nos había asaltado la recíproca urgencia
de gozar. No éramos sino dos náufragos que se amparaban uno en otro, y se reconocían
dándose placer. Por las gateras quizá, o por las piqueras bajas de las palomas, se achicaba
el agua casi insensiblemente. Una luminosidad amarillenta comenzó a dejar ver aquel lugar
inverosímil. Adiviné el cuerpo que acezaba junto al mío. Me pareció el de una niña, pero, sin
saber por qué, comprendí que no lo era. Casi con crueldad, lo poseí de nuevo.
Después, exhausto, debí quedarme un momento dormido. Entre sueños seguí oyendo
el furor de la lluvia.
Luego, en un duermevela, percibí que amainaba. La disminución del estruendo casi
me despertó. Alargué la mano para acariciar el suave cuerpo de la mujer, pero no estaba.
Su ausencia me despertó del todo.
Me senté en el suelo y no vi a nadie. Por un instante, dudé de que alguien hubiese
estado allí conmigo. Más tarde, muchas veces, he pensado que no. Me levanté
tambaleándome. La lluvia había cesado.
A partir de aquel desastre todo cambió en Granada. El pueblo, por sí mismo y por sus
imanes, se convenció de que lo sucedido era un castigo con el que Dios había sancionado
la soberbia de mi padre.
El propósito de éste, que no era sino el de deslumbrar a sus súbditos en vista de los
impuestos y de las campañas del próximo verano, fracasó. Hubieron de aumentarse, con
otra finalidad muy distinta, los tributos, y reducirse las pagas. La reconstrucción de lo
destruido ocupó la atención de todos.
El pasado le pudo al porvenir: las muertes habían sido demasiado abundantes. La
ciudad entera se sintió descontenta y sin ánimo. Los militares profesionales tuvieron que
vender sus armas, y hasta sus caballos, para poder comer. Los astrólogos y los adivinos
deducían los más negros presagios. Una sombra de desaliento y de pesimismo se extendía
alrededor de la Sabica, de colina en colina. La tempestad, a la vez que el alarde, se llevó
tras de sí las ilusiones y las esperanzas. Y mi padre, incapaz de reaccionar y sin fuerzas
79
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/