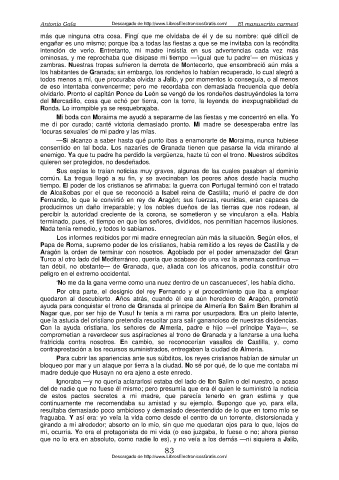Page 83 - El manuscrito Carmesi
P. 83
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
más que ninguna otra cosa. Fingí que me olvidaba de él y de su nombre: qué difícil de
engañar es uno mismo; porque iba a todas las fiestas a que se me invitaba con la recóndita
intención de verlo. Entretanto, mi madre insistía en sus advertencias cada vez más
ominosas, y me reprochaba que disipase mi tiempo —’igual que tu padre’— en músicas y
zambras. Nuestras tropas sufrieron la derrota de Montecorto, que ensombreció aún más a
los habitantes de Granada; sin embargo, los rondeños lo habían recuperado, lo cual alegró a
todos menos a mí, que procuraba olvidar a Jalib, y por momentos lo conseguía, o al menos
de eso intentaba convencerme; pero me recordaba con demasiada frecuencia que debía
olvidarlo. Pronto el capitán Ponce de León se vengó de los rondeños destruyéndoles la torre
del Mercadillo, cosa que echó por tierra, con la torre, la leyenda de inexpugnabilidad de
Ronda. Lo irrompible ya se resquebrajaba.
Mi boda con Moraima me ayudó a separarme de las fiestas y me concentró en ella. Yo
me di por curado; canté victoria demasiado pronto. Mi madre se desesperaba entre las
‘locuras sexuales’ de mi padre y las mías.
—Si alcanzo a saber hasta qué punto ibas a enamorarte de Moraima, nunca hubiese
consentido en tal boda. Los nazaríes de Granada tienen que pasarse la vida mirando al
enemigo. Ya que tu padre ha perdido la vergüenza, hazte tú con el trono. Nuestros súbditos
quieren ser protegidos, no desdeñados.
Sus espías le traían noticias muy graves, algunas de las cuales pasaban al dominio
común. La tregua llegó a su fin, y se avecinaban los peores años desde hacía mucho
tiempo. El poder de los cristianos se afirmaba: la guerra con Portugal terminó con el tratado
de Alca&obas por el que se reconoció a Isabel reina de Castilla; murió el padre de don
Fernando, lo que le convirtió en rey de Aragón; sus fuerzas, reunidas, eran capaces de
producirnos un daño irreparable; y los nobles dueños de las tierras que nos rodean, al
percibir la autoridad creciente de la corona, se sometieron y se vincularon a ella. Había
terminado, pues, el tiempo en que los señores, divididos, nos permitían hacernos ilusiones.
Nada tenía remedio, y todos lo sabíamos.
Los informes recibidos por mi madre ennegrecían aún más la situación. Según ellos, el
Papa de Roma, supremo poder de los cristianos, había remitido a los reyes de Castilla y de
Aragón la orden de terminar con nosotros. Agobiado por el poder amenazador del Gran
Turco al otro lado del Mediterráneo, quería que acabase de una vez la amenaza continua —
tan débil, no obstante— de Granada, que, aliada con los africanos, podía constituir otro
peligro en el extremo occidental.
‘No me da la gana verme como una nuez dentro de un cascanueces’, les había dicho.
Por otra parte, el designio del rey Fernando y el procedimiento que iba a emplear
quedaron al descubierto. Años atrás, cuando él era aún heredero de Aragón, prometió
ayuda para conquistar el trono de Granada al príncipe de Almería Ibn Salim Ben Ibrahim al
Nagar que, por ser hijo de Yusuf Iv tenía a mi rama por usurpadora. Era un pleito latente,
que la astucia del cristiano pretendía resucitar para salir ganancioso de nuestras disidencias.
Con la ayuda cristiana, los señores de Almería, padre e hijo —el príncipe Yaya—, se
comprometían a reverdecer sus aspiraciones al trono de Granada y a lanzarse a una lucha
fratricida contra nosotros. En cambio, se reconocerían vasallos de Castilla, y, como
contraprestación a los recursos suministrados, entregaban la ciudad de Almería.
Para cubrir las apariencias ante sus súbditos, los reyes cristianos habían de simular un
bloqueo por mar y un ataque por tierra a la ciudad. No sé por qué, de lo que me contaba mi
madre deduje que Husayn no era ajeno a este enredo.
Ignoraba —y no quería aclararlosi estaba del lado de Ibn Salim o del nuestro, o acaso
del de nadie que no fuese él mismo; pero presumía que era él quien le suministró la noticia
de estos pactos secretos a mi madre, que parecía tenerlo en gran estima y que
continuamente me recomendaba su amistad y su ejemplo. Supongo que yo, para ella,
resultaba demasiado poco ambicioso y demasiado desentendido de lo que en torno mío se
fraguaba. Y así era: yo veía la vida como desde el centro de un torrente, distorsionada y
girando a mi alrededor; absorto en lo mío, sin que me quedaran ojos para lo que, lejos de
mí, ocurría. Yo era el protagonista de mi vida (o eso juzgaba, lo fuese o no; ahora pienso
que no lo era en absoluto, como nadie lo es), y no veía a los demás —ni siquiera a Jalib,
83
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/