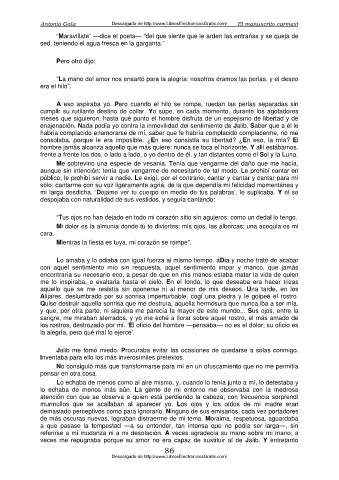Page 86 - El manuscrito Carmesi
P. 86
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
“Maravíllate” —dice el poeta— “del que siente que le arden las entrañas y se queja de
sed, teniendo el agua fresca en la garganta.”
Pero otro dijo:
“La mano del amor nos ensartó para la alegría: nosotros éramos las perlas, y el deseo
era el hilo”.
A eso aspiraba yo. Pero cuando el hilo se rompe, ruedan las perlas separadas sin
cumplir su rutilante destino de collar. Yo supe, en cada momento, durante los agotadores
meses que siguieron, hasta qué punto el hombre disfruta de un espejismo de libertad y de
enajenación. Nada podía yo contra la inmovilidad del sentimiento de Jalib. Saber que a él le
habría complacido enamorarse de mí, saber que le habría complacido complacerme, no me
consolaba, porque le era imposible. ¿En eso consistía su libertad? ¿En eso, la mía? El
hombre jamás alcanza aquello que más quiere: nunca se toca el horizonte. Y allí estábamos,
frente a frente los dos, o lado a lado, o yo dentro de él, y tan distantes como el Sol y la Luna.
Me sobrevino una especie de vesania. Tenía que vengarme del daño que me hacía,
aunque sin intención; tenía que vengarme de necesitarlo de tal modo. Le prohibí cantar en
público; le prohibí servir a nadie. Le exigí, por el contrario, cantar y cantar y cantar para mí
sólo; cantarme con su voz ligeramente agria, de la que dependía mi felicidad momentánea y
mi larga desdicha. ‘Déjame ver tu cuerpo en medio de tus palabras’, le suplicaba. Y él se
despojaba con naturalidad de sus vestidos, y seguía cantando:
“Tus ojos no han dejado en todo mi corazón sitio sin agujeros: como un dedal lo tengo.
Mi dolor es la almunia donde tú te diviertes; mis ojos, las albercas; una acequia es mi
cara.
Mientras la fiesta es tuya, mi corazón se rompe”.
Lo amaba y lo odiaba con igual fuerza al mismo tiempo. áDía y noche traté de acabar
con aquel sentimiento mío sin respuesta, aquel sentimiento impar y manco, que jamás
encontraría su necesario eco, a pesar de que en mis manos estaba matar la vida de quien
me lo inspiraba, o exaltarla hasta el cielo. En el fondo, lo que deseaba era hacer trizas
aquello que se me resistía sin oponerse ni al menor de mis deseos. Una tarde, en los
Alijares, deslumbrado por su sonrisa imperturbable, cogí una piedra y le golpeé el rostro.
Quise destruir aquella sonrisa que me destruía, aquella hermosura que nunca iba a ser mía,
y que, por otra parte, ni siquiera me parecía la mayor de este mundo... Sus ojos, entre la
sangre, me miraban aterrados, y yo me eché a llorar sobre aquel rostro, el más amado de
los rostros, destrozado por mí. ‘El oficio del hombre —pensaba— no es el dolor; su oficio es
la alegría, pero qué mal lo ejerce’.
Jalib me tomó miedo. Procuraba evitar las ocasiones de quedarse a solas conmigo.
Inventaba para ello los más inverosímiles pretextos.
No consiguió más que transformarse para mí en un ofuscamiento que no me permitía
pensar en otra cosa.
Lo echaba de menos como al aire mismo, y, cuando lo tenía junto a mí, lo detestaba y
lo echaba de menos más aún. La gente de mi entorno me observaba con la medrosa
atención con que se observa a quien está perdiendo la cabeza; con frecuencia sorprendí
murmullos que se acallaban al aparecer yo. Los ojos y los oídos de mi madre eran
demasiado perceptivos como para ignorarlo. Ninguno de sus emisarios, cada vez portadores
de más oscuras nuevas, lograban distraerme de mi tema. Moraima, respetuosa, aguardaba
a que pasase la tempestad —a su entender, tan intensa que no podía ser larga—, sin
referirse a mi mudanza ni a mi desolación. A veces agradecía su mano sobre mi mano; a
veces me repugnaba porque su amor no era capaz de sustituir al de Jalib. Y entretanto
86
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/