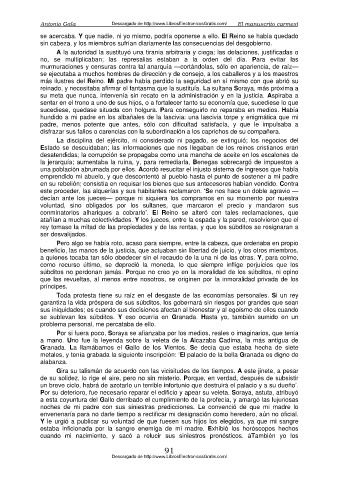Page 91 - El manuscrito Carmesi
P. 91
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
se acercaba. Y que nadie, ni yo mismo, podría oponerse a ello. El Reino se había quedado
sin cabeza, y los miembros sufrían diariamente las consecuencias del desgobierno.
A la autoridad la sustituyó una tiranía arbitraria y ciega; las delaciones, justificadas o
no, se multiplicaban; las represalias estaban a la orden del día. Para evitar las
murmuraciones y censuras contra tal anarquía —cortándolas, sólo en apariencia, de raíz—
se ejecutaba a muchos hombres de dirección y de consejo, a los caballeros y a los maestros
más ilustres del Reino. Mi padre había perdido la seguridad en sí mismo con que abrió su
reinado, y necesitaba afirmar el fantasma que la sustituía. La sultana Soraya, más próxima a
su meta que nunca, intervenía sin recato en la administración y en la justicia. Aspiraba a
sentar en el trono a uno de sus hijos, o a fortalecer tanto su economía que, sucediese lo que
sucediese, quedase situada con holgura. Para conseguirlo no reparaba en medios. Había
hundido a mi padre en los albañales de la lascivia: una lascivia torpe y enigmática que mi
padre, menos potente que antes, sólo con dificultad satisfacía, y que le impulsaba a
disfrazar sus fallos o carencias con la subordinación a los caprichos de su compañera.
La disciplina del ejército, ni considerado ni pagado, se extinguió; los negocios del
Estado se descuidaban; las informaciones que nos llegaban de los reinos cristianos eran
desatendidas; la corrupción se propagaba como una mancha de aceite en los escalones de
la jerarquía; aumentaba la ruina, y, para remediarla, Benegas sobrecargó de impuestos a
una población abrumada por ellos. Acordó resucitar el injusto sistema de ingresos que había
emprendido mi abuelo, y que descontentó al pueblo hasta el punto de sostener a mi padre
en su rebelión; consistía en requisar los bienes que sus antecesores habían vendido. Contra
este proceder, las alquerías y sus habitantes reclamaron. ‘Se nos hace un doble agravio —
decían ante los jueces— porque ni siquiera los compramos en su momento por nuestra
voluntad, sino obligados por los sultanes, que marcaron el precio y mandaron sus
conminatorios alhariques a cobrarlo’. El Reino se alteró con tales reclamaciones, que
atañían a muchas colectividades. Y los jueces, entre la espada y la pared, resolvieron que el
rey tomase la mitad de las propiedades y de las rentas, y que los súbditos se resignaran a
ser desvalijados.
Pero algo se había roto, acaso para siempre, entre la cabeza, que ordenaba en propio
beneficio, las manos de la justicia, que actuaban sin libertad de juicio, y los otros miembros,
a quienes tocaba tan sólo obedecer sin el recaudo de la una ni de las otras. Y, para colmo,
como recurso último, se depreció la moneda, lo que siempre inflige perjuicios que los
súbditos no perdonan jamás. Porque no creo yo en la moralidad de los súbditos, ni opino
que las revueltas, al menos entre nosotros, se originen por la inmoralidad privada de los
príncipes.
Toda protesta tiene su raíz en el desgaste de las economías personales. Si un rey
garantiza la vida próspera de sus súbditos, los gobernará sin riesgos por grandes que sean
sus iniquidades; es cuando sus decisiones afectan al bienestar y al egoísmo de ellos cuando
se sublevan los súbditos. Y eso ocurría en Granada. Hasta yo, también sumido en un
problema personal, me percataba de ello.
Por si fuera poco, Soraya se afianzaba por los medios, reales o imaginarios, que tenía
a mano. Uno fue la leyenda sobre la veleta de la Alcazaba Cadima, la más antigua de
Granada. La llamábamos el Gallo de los Vientos. Se decía que estaba hecha de siete
metales, y tenía grabada la siguiente inscripción: ‘El palacio de la bella Granada es digno de
alabanza.
Gira su talismán de acuerdo con las vicisitudes de los tiempos. A este jinete, a pesar
de su solidez, lo rige el aire, pero no sin misterio. Porque, en verdad, después de subsistir
un breve ciclo, habrá de azotarlo un terrible infortunio que destruirá el palacio y a su dueño’.
Por su deterioro, fue necesario reparar el edificio y apear su veleta. Soraya, astuta, atribuyó
a esta coyuntura del Gallo derribado el cumplimiento de la profecía, y amargó las lujuriosas
noches de mi padre con sus siniestras predicciones. Le convenció de que mi madre lo
envenenaría para no darle tiempo a rectificar mi designación como heredero, aún no oficial.
Y le urgió a publicar su voluntad de que fuesen sus hijos los elegidos, ya que mi sangre
estaba inficionada por la sangre enemiga de mi madre. Exhibió los horóscopos hechos
cuando mi nacimiento, y sacó a relucir sus siniestros pronósticos. áTambién yo los
91
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/