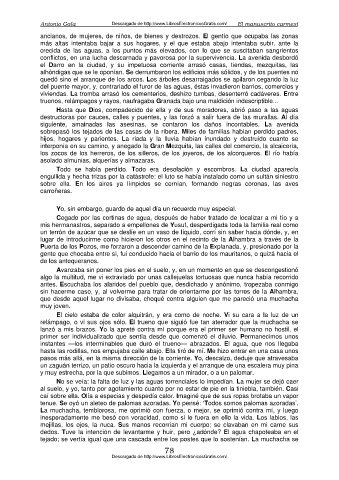Page 78 - El manuscrito Carmesi
P. 78
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
ancianos, de mujeres, de niños, de bienes y destrozos. El gentío que ocupaba las zonas
más altas intentaba bajar a sus hogares, y el que estaba abajo intentaba subir, ante la
crecida de las aguas, a los puntos más elevados, con lo que se suscitaban sangrientos
conflictos, en una lucha descarnada y pavorosa por la supervivencia. La avenida desbordó
el Darro en la ciudad, y su impetuosa corriente arrasó casas, tiendas, mezquitas, las
alhóndigas que se le oponían. Se derrumbaron los edificios más sólidos, y de los puentes no
quedó sino el arranque de los arcos. Los árboles desarraigados se apilaron cegando la luz
del puente mayor, y, contrariado el furor de las aguas, éstas invadieron barrios, comercios y
viviendas. La tromba arrasó los cementerios, deshizo tumbas, desenterró cadáveres. Entre
truenos, relámpagos y rayos, naufragaba Granada bajo una maldición indescriptible...
Hasta que Dios, compadecido de ella y de sus moradores, abrió paso a las aguas
destructoras por cauces, calles y puentes, y las forzó a salir fuera de las murallas. Al día
siguiente, amainadas las asesinas, se contaron los daños incontables. La avenida
sobrepasó los tejados de las casas de la ribera. Miles de familias habían perdido padres,
hijos, hogares y parientes. La riada y la lluvia habían inundado y destruido cuanto se
interponía en su camino, y anegado la Gran Mezquita, las calles del comercio, la alcaicería,
los zocos de los herreros, de los silleros, de los joyeros, de los alcorqueros. El río había
asolado almunias, alquerías y almazaras.
Todo se había perdido. Todo era desolación y escombros. La ciudad aparecía
engullida y hecha trizas por la catástrofe; el luto se había instalado como un sultán siniestro
sobre ella. En los aires ya límpidos se cernían, formando negras coronas, las aves
carroñeras.
Yo, sin embargo, guardo de aquel día un recuerdo muy especial.
Cegado por las cortinas de agua, después de haber tratado de localizar a mi tío y a
mis hermanastros, separado a empellones de Yusuf, desperdigada toda la familia real como
un terrón de azúcar que se deslíe en un vaso de líquido, corrí sin saber hacia dónde, y, en
lugar de introducirme como hicieron los otros en el recinto de la Alhambra a través de la
Puerta de los Pozos, me forzaron a descender camino de la Explanada, y, presionado por la
gente que chocaba entre sí, fui conducido hacia el barrio de los mauritanos, o quizá hacia el
de los antequeranos.
Avanzaba sin poner los pies en el suelo, y, en un momento en que se descongestionó
algo la multitud, me vi extraviado por unas callejuelas tortuosas que nunca había recorrido
antes. Escuchaba los alaridos del pueblo que, desdichado y anónimo, tropezaba conmigo
sin hacerme caso, y, al volverme para tratar de orientarme por las torres de la Alhambra,
que desde aquel lugar no divisaba, choqué contra alguien que me pareció una muchacha
muy joven.
El cielo estaba de color alquitrán, y era como de noche. Vi su cara a la luz de un
relámpago, o vi sus ojos sólo. El trueno que siguió fue tan aterrador que la muchacha se
lanzó a mis brazos. Yo la apreté contra mí porque era el primer ser humano no hostil, el
primer ser individualizado que sentía desde que comenzó el diluvio. Permanecimos unos
instantes —los interminables que duró el trueno— abrazados. El agua, que nos llegaba
hasta las rodillas, nos empujaba calle abajo. Ella tiró de mí. Me hizo entrar en una casa unos
pasos más allá, en la misma dirección de la corriente. Yo, descalzo, deduje que atravesaba
un zaguán terrizo, un patio oscuro hacia la izquierda y el arranque de una escalera muy pina
y muy estrecha, por la que subimos. Llegamos a un mirador, o a un palomar.
No se veía: la falta de luz y las aguas torrenciales lo impedían. La mujer se dejó caer
al suelo, y yo, tanto por agotamiento cuanto por no estar de pie en la tiniebla, también. Casi
caí sobre ella. Olía a especias y despedía calor. Imaginé que de sus ropas brotaba un vapor
tenue. Se oyó un aleteo de palomas azoradas. Yo pensé: ‘Todos somos palomas azoradas’.
La muchacha, temblorosa, me oprimió con fuerza, o mejor, se oprimió contra mí, y luego
inesperadamente me besó con voracidad, como si le fuera en ello la vida. Los labios, las
mejillas, los ojos, la nuca. Sus manos recorrían mi cuerpo; se clavaban en mi carne sus
dedos. Tuve la intención de levantarme y huir, pero ¿adónde? El agua chapoteaba en el
tejado; se vertía igual que una cascada entre los postes que lo sostenían. La muchacha se
78
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/