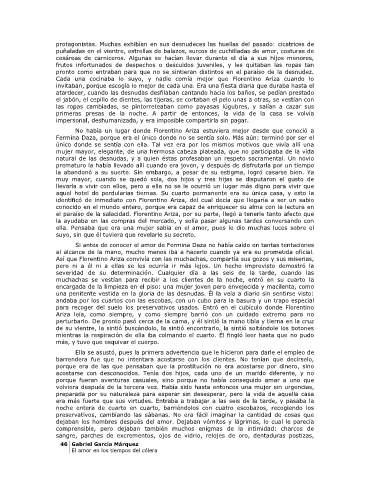Page 46 - Amor en tiempor de Colera
P. 46
protagonistas. Muchas exhibían en sus desnudeces las huellas del pasado: cicatrices de
puñaladas en el vientre, estrellas de balazos, surcos de cuchilladas de amor, costuras de
cesáreas de carniceros. Algunas se hacían llevar durante el día a sus hijos menores,
frutos infortunados de despechos o descuidos juveniles, y les quitaban las ropas tan
pronto como entraban para que no se sintieran distintos en el paraíso de la desnudez.
Cada una cocinaba lo suyo, y nadie comía mejor que Florentino Ariza cuando lo
invitaban, porque escogía lo mejor de cada una. Era una fiesta diaria que duraba hasta el
atardecer, cuando las desnudas desfilaban cantando hacia los baños, se pedían prestado
el jabón, el cepillo de dientes, las tijeras, se cortaban el pelo unas a otras, se vestían con
las ropas cambiadas, se pintorreteaban como payasas lúgubres, y salían a cazar sus
primeras presas de la noche. A partir de entonces, la vida de la casa se volvía
impersonal, deshumanizada, y era imposible compartirla sin pagar.
No había un lugar donde Florentino Ariza estuviera mejor desde que conoció a
Fermina Daza, porque era el único donde no se sentía solo. Más aún: terminó por ser el
único donde se sentía con ella. Tal vez era por los mismos motivos que vivía allí una
mujer mayor, elegante, de una hermosa cabeza plateada, que no participaba de la vida
natural de las desnudas, y a quien éstas profesaban un respeto sacramental. Un novio
prematuro la había llevado allí cuando era joven, y después de disfrutarla por un tiempo
la abandonó a su suerte. Sin embargo, a pesar de su estigma, logró casarse bien. Ya
muy mayor, cuando se quedó sola, dos hijos y tres hijas se disputaron el gusto de
llevarla a vivir con ellos, pero a ella no se le ocurrió un lugar más digno para vivir que
aquel hotel de perdularias tiernas. Su cuarto permanente era su única casa, y esto la
identificó de inmediato con Florentino Ariza, del cual decía que llegaría a ser un sabio
conocido en el mundo entero, porque era capaz de enriquecer su alma con la lectura en
el paraíso de la salacidad. Florentino Ariza, por su parte, llegó a tenerle tanto afecto que
la ayudaba en las compras del mercado, y solía pasar algunas tardes conversando con
ella. Pensaba que era una mujer sabia en el amor, pues le dio muchas luces sobre el
suyo, sin que él tuviera que revelarle su secreto.
Si antes de conocer el amor de Fermina Daza no había caído en tantas tentaciones
al alcance de la mano, mucho menos iba a hacerlo cuando ya era su prometida oficial.
Así que Florentino Ariza convivía con las muchachas, compartía sus gozos y sus miserias,
pero ni a él ni a ellas se les ocurría ir más lejos. Un hecho imprevisto demostró la
severidad de su determinación. Cualquier día a las seis de la tarde, cuando las
muchachas se vestían para recibir a los clientes de la noche, entró en su cuarto la
encargada de la limpieza en el piso: una mujer joven pero envejecida y macilenta, como
una penitente vestida en la gloria de las desnudas. Él la veía a diario sin sentirse visto:
andaba por los cuartos con las escobas, con un cubo para la basura y un trapo especial
para recoger del suelo los preservativos usados. Entró en el cubículo donde Florentino
Ariza leía, como siempre, y como siempre barrió con un cuidado extremo para no
perturbarlo. De pronto pasó cerca de la cama, y él sintió la mano tibia y tierna en la cruz
de su vientre, la sintió buscándolo, la sintió encontrarlo, la sintió soltándole los botones
mientras la respiración de ella iba colmando el cuarto. Él fingió leer hasta que no pudo
más, y tuvo que esquivar el cuerpo.
Ella se asustó, pues la primera advertencia que le hicieron para darle el empleo de
barrendera fue que no intentara acostarse con los clientes. No tenían que decírselo,
porque era de las que pensaban que la prostitución no era acostarse por dinero, sino
acostarse con desconocidos. Tenía dos hijos, cada uno de un marido diferente, y no
porque fueran aventuras casuales, sino porque no había conseguido amar a uno que
volviera después de la tercera vez. Había sido hasta entonces una mujer sin urgencias,
preparada por su naturaleza para esperar sin desesperar, pero la vida de aquella casa
era más fuerte que sus virtudes. Entraba a trabajar a las seis de la tarde, y pasaba la
noche entera de cuarto en cuarto, barriéndolos con cuatro escobazos, recogiendo los
preservativos, cambiando las sábanas. No era fácil imaginar la cantidad de cosas que
dejaban los hombres después del amor. Dejaban vómitos y lágrimas, lo cual le parecía
comprensible, pero dejaban también muchos enigmas de la intimidad: charcos de
sangre, parches de excrementos, ojos de vidrio, relojes de oro, dentaduras postizas,
46 Gabriel García Márquez
El amor en los tiempos del cólera