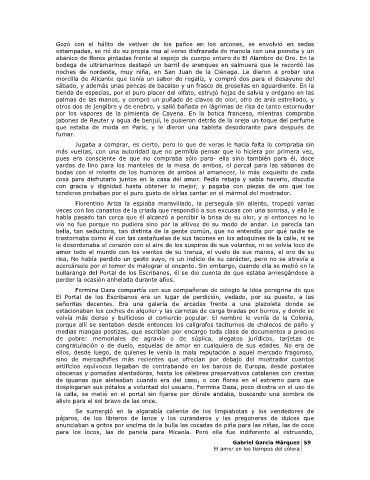Page 59 - Amor en tiempor de Colera
P. 59
Gozó con el hálito de vetiver de los paños en los arcones, se envolvió en sedas
estampadas, se rió de su propia risa al verse disfrazada de manola con una peineta y un
abanico de flores pintadas frente al espejo de cuerpo entero de El Alambre de Oro. En la
bodega de ultramarinos destapó un barril de arenques en salmuera que le recordó las
noches de nordeste, muy niña, en San Juan de la Ciénaga. Le dieron a probar una
morcilla de Alicante que tenía un sabor de regaliz, y compró dos para el desayuno del
sábado, y además unas pencas de bacalao y un frasco de grosellas en aguardiente. En la
tienda de especias, por el puro placer del olfato, estrujó hojas de salvia y orégano en las
palmas de las manos, y compró un puñado de clavos de olor, otro de anís estrellado, y
otros dos de jengibre y de enebro, y salió bañada en lágrimas de risa de tanto estornudar
por los vapores de la pimienta de Cayena. En la botica francesa, mientras compraba
jabones de Reuter y agua de benjuí, le pusieron detrás de la oreja un toque del perfume
que estaba de moda en París, y le dieron una tableta desodorante para después de
fumar.
Jugaba a comprar, es cierto, pero lo que de veras le hacía falta lo compraba sin
más vueltas, con una autoridad que no permitía pensar que lo hiciera por primera vez,
pues era consciente de que no compraba sólo para- ella sino también para él, doce
yardas de lino para los manteles de la mesa de ambos, el percal para las sábanas de
bodas con el relente de los humores de ambos al amanecer, lo más exquisito de cada
cosa para disfrutarlo juntos en la casa del amor. Pedía rebaja y sabía hacerlo, discutía
con gracia y dignidad hasta obtener lo mejor, y pagaba con piezas de oro que los
tenderos probaban por el puro gusto de oírlas cantar en el mármol del mostrador.
Florentino Ariza la espiaba maravillado, la perseguía sin aliento, tropezó varias
veces con los canastos de la criada que respondió a sus excusas con una sonrisa, y ella le
había pasado tan cerca que él alcanzó a percibir la brisa de su olor, y si entonces no lo
vio no fue porque no pudiera sino por la altivez de su modo de andar. Le parecía tan
bella, tan seductora, tan distinta de la gente común, que no entendía por qué nadie se
trastornaba como él con las castañuelas de sus tacones en los adoquines de la calle, ni se
le desordenaba el corazón con el aire de los suspiros de sus volantes, ni se volvía loco de
amor todo el mundo con los vientos de su trenza, el vuelo de sus manos, el oro de su
risa, No había perdido un gesto suyo, ni un indicio de su carácter, pero no se atrevía a
acercársele por el temor de malograr el encanto. Sin embargo, cuando ella se metió en la
bullaranga del Portal de los Escribanos, él se dio cuenta de que estaba arriesgándose a
perder la ocasión anhelada durante años.
Fermina Daza compartía con sus compañeras de colegio la idea peregrina de que
El Portal de los Escribanos era un lugar de perdición, vedado, por su puesto, a las
señoritas decentes. Era una galería de arcadas frente a una plazoleta donde se
estacionaban los coches de alquiler y las carretas de carga tiradas por burros, y donde se
volvía más denso y bullicioso el comercio popular. El nombre le venía de la Colonia,
porque allí se sentaban desde entonces los calígrafos taciturnos de chalecos de paño y
medias mangas postizas, que escribían por encargo toda clase de documentos a precios
de pobre: memoriales de agravio o de súplica, alegatos jurídicos, tarjetas de
congratulación o de duelo, esquelas de amor en cualquiera de sus edades. No era de
ellos, desde luego, de quienes le venía la mala reputación a aquel mercado fragoroso,
sino de mercachifles más recientes que ofrecían por debajo del mostrador cuantos
artificios equívocos llegaban de contrabando en los barcos de Europa, desde postales
obscenas y pomadas alentadoras, hasta los célebres preservativos catalanes con crestas
de iguanas que aleteaban cuando era del caso, o con flores en el extremo para que
desplegaran sus pétalos a voluntad del usuario. Fermina Daza, poco diestra en el uso de
la calle, se metió en el portal sin fijarse por dónde andaba, buscando una sombra de
alivio para el sol bravo de las once.
Se sumergió en la algarabía caliente de los limpiabotas y los vendedores de
pájaros, de los libreros de lance y los curanderos y las pregoneras de dulces que
anunciaban a gritos por encima de la bulla las cocadas de piña para las niñas, las de coco
para los locos, las de panela para Micaela. Pero ella fue indiferente al estruendo,
Gabriel García Márquez 59
El amor en los tiempos del cólera