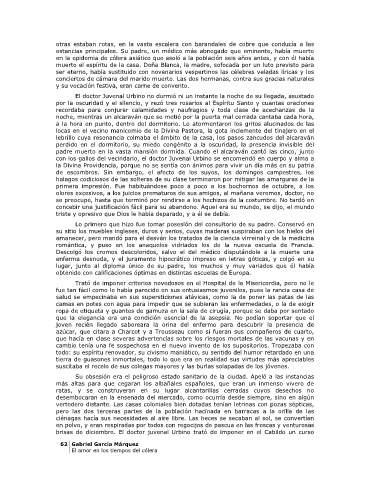Page 62 - Amor en tiempor de Colera
P. 62
otras estaban rotas, en la vasta escalera con barandales de cobre que conducía a las
estancias principales. Su padre, un médico más abnegado que eminente, había muerto
en la epidemia de cólera asiático que asoló a la población seis años antes, y con él había
muerto el espíritu de la casa. Doña Blanca, la madre, sofocada por un luto previsto para
ser eterno, había sustituido con novenarios vespertinos las célebres veladas líricas y los
conciertos de cámara del marido muerto. Las dos hermanas, contra sus gracias naturales
y su vocación festiva, eran carne de convento.
El doctor Juvenal Urbino no durmió ni un instante la noche de su llegada, asustado
por la oscuridad y el silencio, y rezó tres rosarios al Espíritu Santo y cuantas oraciones
recordaba para conjurar calamidades y naufragios y toda clase de acechanzas de la
noche, mientras un alcaraván que se metió por la puerta mal cerrada cantaba cada hora,
a la hora en punto, dentro del dormitorio. Lo atormentaron los gritos alucinados de las
locas en el vecino manicomio de la Divina Pastora, la gota inclemente del tinajero en el
lebrillo cuya resonancia colmaba el ámbito de la casa, los pasos zancudos del alcaraván
perdido en el dormitorio, su miedo congénito a la oscuridad, la presencia invisible del
padre muerto en la vasta mansión dormida. Cuando el alcaraván cantó las cinco, junto
con los gallos del vecindario, el doctor Juvenal Urbino se encomendó en cuerpo y alma a
la Divina Providencia, porque no se sentía con ánimos para vivir un día más en su patria
de escombros. Sin embargo, el afecto de los suyos, los domingos campestres, los
halagos codiciosos de las solteras de su clase terminaron por mitigar las amarguras de la
primera impresión. Fue habituándose poco a poco a los bochornos de octubre, a los
olores excesivos, a los juicios prematuros de sus amigos, al mañana veremos, doctor, no
se preocupe, hasta que terminó por rendirse a los hechizos de la costumbre. No tardó en
concebir una justificación fácil para su abandono. Aquel era su mundo, se dijo, el mundo
triste y opresivo que Dios le había deparado, y a él se debía.
Lo primero que hizo fue tomar posesión del consultorio de su padre. Conservó en
su sitio los muebles ingleses, duros y serios, cuyas maderas suspiraban con los hielos del
amanecer, pero mandó para el desván los tratados de la ciencia virreinal y de la medicina
romántica, y puso en los anaqueles vidriados los de la nueva escuela de Francia.
Descolgó los cromos descoloridos, salvo el del médico disputándole a la muerte una
enferma desnuda, y el juramento hipocrático impreso en letras góticas, y colgó en su
lugar, junto al diploma único de su padre, los muchos y muy variados que él había
obtenido con calificaciones óptimas en distintas escuelas de Europa.
Trató de imponer criterios novedosos en el Hospital de la Misericordia, pero no le
fue tan fácil como le había parecido en sus entusiasmos juveniles, pues la rancia casa de
salud se empecinaba en sus supersticiones atávicas, como la de poner las patas de las
camas en potes con agua para impedir que se subieran las enfermedades, o la de exigir
ropa de etiqueta y guantes de gamuza en la sala de cirugía, porque se daba por sentado
que la elegancia era una condición esencial de la asepsia. No podían soportar que el
joven recién llegado saboreara la orina del enfermo para descubrir la presencia de
azúcar, que citara a Charcot y a Trousseau como si fueran sus compañeros de cuarto,
que hacía en clase severas advertencias sobre los riesgos mortales de las vacunas y en
cambio tenía una fe sospechosa en el nuevo invento de los supositorios. Tropezaba con
todo: su espíritu renovador, su civismo maniático, su sentido del humor retardado en una
tierra de guasones inmortales, todo lo que era en realidad sus virtudes más apreciables
suscitaba el recelo de sus colegas mayores y las burlas solapadas de los jóvenes.
Su obsesión era el peligroso estado sanitario de la ciudad. Apeló a las instancias
más altas para que cegaran los albañales españoles, que eran un inmenso vivero de
ratas, y se construyeran en su lugar alcantarillas cerradas cuyos desechos no
desembocaran en la ensenada del mercado, como ocurría desde siempre, sino en algún
vertedero distante. Las casas coloniales bien dotadas tenían letrinas con pozas sépticas,
pero las dos terceras partes de la población hacinada en barracas a la orilla de las
ciénagas hacía sus necesidades al aire libre. Las heces se secaban al sol, se convertían
en polvo, y eran respiradas por todos con regocijos de pascua en las frescas y venturosas
brisas de diciembre. El doctor juvenal Urbino trató de imponer en el Cabildo un curso
62 Gabriel García Márquez
El amor en los tiempos del cólera