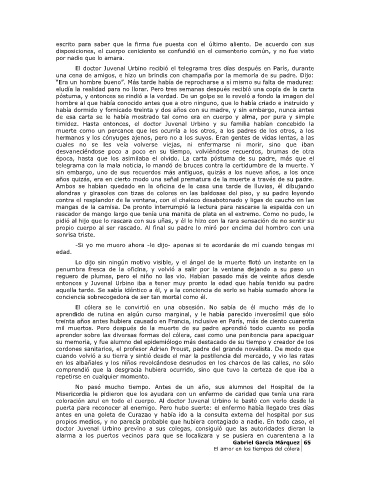Page 65 - Amor en tiempor de Colera
P. 65
escrito para saber que la firma fue puesta con el último aliento. De acuerdo con sus
disposiciones, el cuerpo ceniciento se confundió en el cementerio común, y no fue visto
por nadie que lo amara.
El doctor Juvenal Urbino recibió el telegrama tres días después en París, durante
una cena de amigos, e hizo un brindis con champaña por la memoria de su padre. Dijo:
“Era un hombre bueno”. Más tarde había de reprocharse a sí mismo su falta de madurez:
eludía la realidad para no llorar. Pero tres semanas después recibió una copia de la carta
póstuma, y entonces se rindió a la verdad. De un golpe se le reveló a fondo la imagen del
hombre al que había conocido antes que a otro ninguno, que lo había criado e instruido y
había dormido y fornicado treinta y dos años con su madre, y sin embargo, nunca antes
de esa carta se le había mostrado tal como era en cuerpo y alma, por pura y simple
timidez. Hasta entonces, el doctor Juvenal Urbino y su familia habían concebido la
muerte como un percance que les ocurría a los otros, a los padres de los otros, a los
hermanos y los cónyuges ajenos, pero no a los suyos. Eran gentes de vidas lentas, a las
cuales no se les veía volverse viejas, ni enfermarse ni morir, sino que iban
desvaneciéndose poco a poco en su tiempo, volviéndose recuerdos, brumas de otra
época, hasta que los asimilaba el olvido. La carta póstuma de su padre, más que el
telegrama con la mala noticia, lo mandó de bruces contra la certidumbre de la muerte. Y
sin embargo, uno de sus recuerdos más antiguos, quizás a los nueve años, a los once
años quizás, era en cierto modo una señal prematura de la muerte a través de su padre.
Ambos se habían quedado en la oficina de la casa una tarde de lluvias, él dibujando
alondras y girasoles con tizas de colores en las baldosas del piso, y su padre leyendo
contra el resplandor de la ventana, con el chaleco desabotonado y ligas de caucho en las
mangas de la camisa. De pronto interrumpió la lectura para rascarse la espalda con un
rascador de mango largo que tenía una manita de plata en el extremo. Como no pudo, le
pidió al hijo que lo rascara con sus uñas, y él lo hizo con la rara sensación de no sentir su
propio cuerpo al ser rascado. Al final su padre lo miró por encima del hombro con una
sonrisa triste.
-Si yo me muero ahora -le dijo- apenas si te acordarás de mí cuando tengas mi
edad.
Lo dijo sin ningún motivo visible, y el ángel de la muerte flotó un instante en la
penumbra fresca de la oficina, y volvió a salir por la ventana dejando a su paso un
reguero de plumas, pero el niño no las vio. Habían pasado más de veinte años desde
entonces y Juvenal Urbino iba a tener muy pronto la edad que había tenido su padre
aquella tarde. Se sabía idéntico a él, y a la conciencia de serlo se había sumado ahora la
conciencia sobrecogedora de ser tan mortal como él.
El cólera se le convirtió en una obsesión. No sabía de él mucho más de lo
aprendido de rutina en algún curso marginal, y le había parecido inverosímil que sólo
treinta años antes hubiera causado en Francia, inclusive en París, más de ciento cuarenta
mil muertos. Pero después de la muerte de su padre aprendió todo cuanto se podía
aprender sobre las diversas formas del cólera, casi como una penitencia para apaciguar
su memoria, y fue alumno del epidemiólogo más destacado de su tiempo y creador de los
cordones sanitarios, el profesor Adrien Proust, padre del grande novelista. De modo que
cuando volvió a su tierra y sintió desde el mar la pestilencia del mercado, y vio las ratas
en los albañales y los niños revolcándose desnudos en los charcos de las calles, no sólo
comprendió que la desgracia hubiera ocurrido, sino que tuvo la certeza de que iba a
repetirse en cualquier momento.
No pasó mucho tiempo. Antes de un año, sus alumnos del Hospital de la
Misericordia le pidieron que los ayudara con un enfermo de caridad que tenía una rara
coloración azul en todo el cuerpo. Al doctor Juvenal Urbino le bastó con verlo desde la
puerta para reconocer al enemigo. Pero hubo suerte: el enfermo había llegado tres días
antes en una goleta de Curazao y había ido a la consulta externa del hospital por sus
propios medios, y no parecía probable que hubiera contagiado a nadie. En todo caso, el
doctor Juvenal Urbino previno a sus colegas, consiguió que las autoridades dieran la
alarma a los puertos vecinos para que se localizara y se pusiera en cuarentena a la
Gabriel García Márquez 65
El amor en los tiempos del cólera