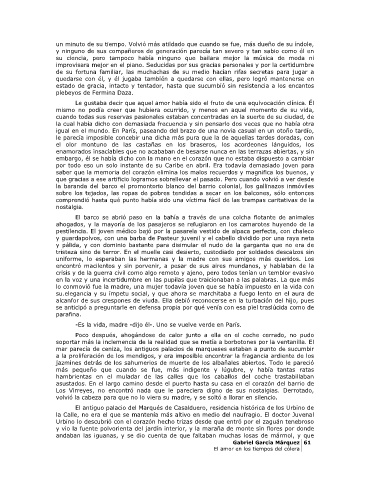Page 61 - Amor en tiempor de Colera
P. 61
un minuto de su tiempo. Volvió más atildado que cuando se fue, más dueño de su índole,
y ninguno de sus compañeros de generación parecía tan severo y tan sabio como él en
su ciencia, pero tampoco había ninguno que bailara mejor la música de moda ni
improvisara mejor en el piano. Seducidas por sus gracias personales y por la certidumbre
de su fortuna familiar, las muchachas de su medio hacían rifas secretas para jugar a
quedarse con él, y él jugaba también a quedarse con ellas, pero logró mantenerse en
estado de gracia, intacto y tentador, hasta que sucumbió sin resistencia a los encantos
plebeyos de Fermina Daza.
Le gustaba decir que aquel amor había sido el fruto de una equivocación clínica. Él
mismo no podía creer que hubiera ocurrido, y menos en aquel momento de su vida,
cuando todas sus reservas pasionales estaban concentradas en la suerte de su ciudad, de
la cual había dicho con demasiada frecuencia y sin pensarlo dos veces que no había otra
igual en el mundo. En París, paseando del brazo de una novia casual en un otoño tardío,
le parecía imposible concebir una dicha más pura que la de aquellas tardes doradas, con
el olor montuno de las castañas en los braseros, los acordeones lánguidos, los
enamorados insaciables que no acababan de besarse nunca en las terrazas abiertas, y sin
embargo, él se había dicho con la mano en el corazón que no estaba dispuesto a cambiar
por todo eso un solo instante de su Caribe en abril. Era todavía demasiado joven para
saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y
que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Pero cuando volvió a ver desde
la baranda del barco el promontorio blanco del barrio colonial, los gallinazos inmóviles
sobre los tejados, las ropas de pobres tendidas a secar en los balcones, sólo entonces
comprendió hasta qué punto había sido una víctima fácil de las trampas caritativas de la
nostalgia.
El barco se abrió paso en la bahía a través de una colcha flotante de animales
ahogados, y la mayoría de los pasajeros se refugiaron en los camarotes huyendo de la
pestilencia. El joven médico bajó por la pasarela vestido de alpaca perfecta, con chaleco
y guardapolvos, con una barba de Pasteur juvenil y el cabello dividido por una raya neta
y pálida, y con dominio bastante para disimular el nudo de la garganta que no era de
tristeza sino de terror. En el muelle casi desierto, custodiado por soldados descalzos sin
uniforme, lo esperaban las hermanas y la madre con sus amigos más queridos. Los
encontró macilentos y sin porvenir, a pesar de sus aires mundanos, y hablaban de la
crisis y de la guerra civil como algo remoto y ajeno, pero todos tenían un temblor evasivo
en la voz y una incertidumbre en las pupilas que traicionaban a las palabras. La que más
lo conmovió fue la madre, una mujer todavía joven que se había impuesto en la vida con
su.elegancia y su ímpetu social, y que ahora se marchitaba a fuego lento en el aura de
alcanfor de sus crespones de viuda. Ella debió reconocerse en la turbación del hijo, pues
se anticipó a preguntarle en defensa propia por qué venía con esa piel traslúcida como de
parafina.
-Es la vida, madre -dijo él-. Uno se vuelve verde en París.
Poco después, ahogándose de calor junto a ella en el coche cerrado, no pudo
soportar más la inclemencia de la realidad que se metía a borbotones por la ventanilla. El
mar parecía de ceniza, los antiguos palacios de marqueses estaban a punto de sucumbir
a la proliferación de los mendigos, y era imposible encontrar la fragancia ardiente de los
jazmines detrás de los sahumerios de muerte de los albañales abiertos. Todo le pareció
más pequeño que cuando se fue, más indigente y lúgubre, y había tantas ratas
hambrientas en el muladar de las calles que los caballos del coche trastabillaban
asustados. En el largo camino desde el puerto hasta su casa en el corazón del barrio de
Los Virreyes, no encontró nada que le pareciera digno de sus nostalgias. Derrotado,
volvió la cabeza para que no lo viera su madre, y se soltó a llorar en silencio.
El antiguo palacio del Marqués de Casalduero, residencia histórica de los Urbino de
la Calle, no era el que se mantenía más altivo en medio del naufragio. El doctor Juvenal
Urbino lo descubrió con el corazón hecho trizas desde que entró por el zaguán tenebroso
y vio la fuente polvorienta del jardín interior, y la maraña de monte sin flores por donde
andaban las iguanas, y se dio cuenta de que faltaban muchas losas de mármol, y que
Gabriel García Márquez 61
El amor en los tiempos del cólera