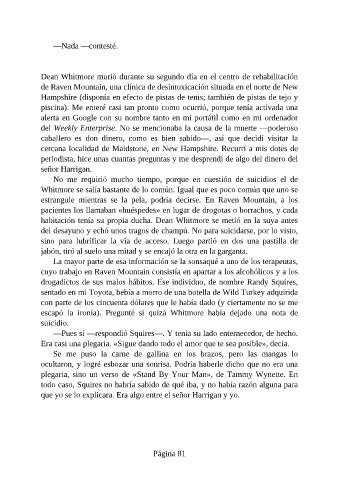Page 81 - La sangre manda
P. 81
—Nada —contesté.
Dean Whitmore murió durante su segundo día en el centro de rehabilitación
de Raven Mountain, una clínica de desintoxicación situada en el norte de New
Hampshire (disponía en efecto de pistas de tenis; también de pistas de tejo y
piscina). Me enteré casi tan pronto como ocurrió, porque tenía activada una
alerta en Google con su nombre tanto en mi portátil como en mi ordenador
del Weekly Enterprise. No se mencionaba la causa de la muerte —poderoso
caballero es don dinero, como es bien sabido—, así que decidí visitar la
cercana localidad de Maidstone, en New Hampshire. Recurrí a mis dotes de
periodista, hice unas cuantas preguntas y me desprendí de algo del dinero del
señor Harrigan.
No me requirió mucho tiempo, porque en cuestión de suicidios el de
Whitmore se salía bastante de lo común. Igual que es poco común que uno se
estrangule mientras se la pela, podría decirse. En Raven Mountain, a los
pacientes los llamaban «huéspedes» en lugar de drogotas o borrachos, y cada
habitación tenía su propia ducha. Dean Whitmore se metió en la suya antes
del desayuno y echó unos tragos de champú. No para suicidarse, por lo visto,
sino para lubrificar la vía de acceso. Luego partió en dos una pastilla de
jabón, tiró al suelo una mitad y se encajó la otra en la garganta.
La mayor parte de esa información se la sonsaqué a uno de los terapeutas,
cuyo trabajo en Raven Mountain consistía en apartar a los alcohólicos y a los
drogadictos de sus malos hábitos. Ese individuo, de nombre Randy Squires,
sentado en mi Toyota, bebía a morro de una botella de Wild Turkey adquirida
con parte de los cincuenta dólares que le había dado (y ciertamente no se me
escapó la ironía). Pregunté si quizá Whitmore había dejado una nota de
suicidio.
—Pues sí —respondió Squires—. Y tenía su lado enternecedor, de hecho.
Era casi una plegaria. «Sigue dando todo el amor que te sea posible», decía.
Se me puso la carne de gallina en los brazos, pero las mangas lo
ocultaron, y logré esbozar una sonrisa. Podría haberle dicho que no era una
plegaria, sino un verso de «Stand By Your Man», de Tammy Wynette. En
todo caso, Squires no habría sabido de qué iba, y no había razón alguna para
que yo se lo explicara. Era algo entre el señor Harrigan y yo.
Página 81