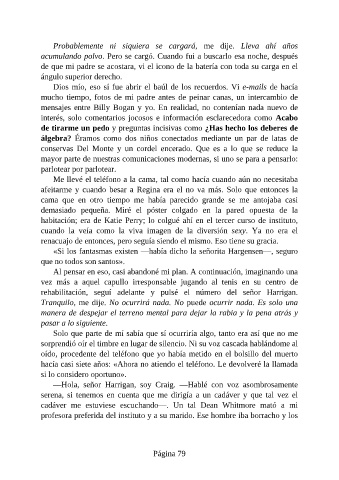Page 79 - La sangre manda
P. 79
Probablemente ni siquiera se cargará, me dije. Lleva ahí años
acumulando polvo. Pero se cargó. Cuando fui a buscarlo esa noche, después
de que mi padre se acostara, vi el icono de la batería con toda su carga en el
ángulo superior derecho.
Dios mío, eso sí fue abrir el baúl de los recuerdos. Vi e-mails de hacía
mucho tiempo, fotos de mi padre antes de peinar canas, un intercambio de
mensajes entre Billy Bogan y yo. En realidad, no contenían nada nuevo de
interés, solo comentarios jocosos e información esclarecedora como Acabo
de tirarme un pedo y preguntas incisivas como ¿Has hecho los deberes de
álgebra? Éramos como dos niños conectados mediante un par de latas de
conservas Del Monte y un cordel encerado. Que es a lo que se reduce la
mayor parte de nuestras comunicaciones modernas, si uno se para a pensarlo:
parlotear por parlotear.
Me llevé el teléfono a la cama, tal como hacía cuando aún no necesitaba
afeitarme y cuando besar a Regina era el no va más. Solo que entonces la
cama que en otro tiempo me había parecido grande se me antojaba casi
demasiado pequeña. Miré el póster colgado en la pared opuesta de la
habitación; era de Katie Perry; lo colgué ahí en el tercer curso de instituto,
cuando la veía como la viva imagen de la diversión sexy. Ya no era el
renacuajo de entonces, pero seguía siendo el mismo. Eso tiene su gracia.
«Si los fantasmas existen —había dicho la señorita Hargensen—, seguro
que no todos son santos».
Al pensar en eso, casi abandoné mi plan. A continuación, imaginando una
vez más a aquel capullo irresponsable jugando al tenis en su centro de
rehabilitación, seguí adelante y pulsé el número del señor Harrigan.
Tranquilo, me dije. No ocurrirá nada. No puede ocurrir nada. Es solo una
manera de despejar el terreno mental para dejar la rabia y la pena atrás y
pasar a lo siguiente.
Solo que parte de mí sabía que sí ocurriría algo, tanto era así que no me
sorprendió oír el timbre en lugar de silencio. Ni su voz cascada hablándome al
oído, procedente del teléfono que yo había metido en el bolsillo del muerto
hacía casi siete años: «Ahora no atiendo el teléfono. Le devolveré la llamada
si lo considero oportuno».
—Hola, señor Harrigan, soy Craig. —Hablé con voz asombrosamente
serena, si tenemos en cuenta que me dirigía a un cadáver y que tal vez el
cadáver me estuviese escuchando—. Un tal Dean Whitmore mató a mi
profesora preferida del instituto y a su marido. Ese hombre iba borracho y los
Página 79