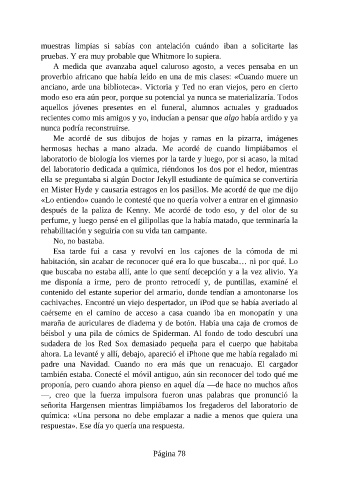Page 78 - La sangre manda
P. 78
muestras limpias si sabías con antelación cuándo iban a solicitarte las
pruebas. Y era muy probable que Whitmore lo supiera.
A medida que avanzaba aquel caluroso agosto, a veces pensaba en un
proverbio africano que había leído en una de mis clases: «Cuando muere un
anciano, arde una biblioteca». Victoria y Ted no eran viejos, pero en cierto
modo eso era aún peor, porque su potencial ya nunca se materializaría. Todos
aquellos jóvenes presentes en el funeral, alumnos actuales y graduados
recientes como mis amigos y yo, inducían a pensar que algo había ardido y ya
nunca podría reconstruirse.
Me acordé de sus dibujos de hojas y ramas en la pizarra, imágenes
hermosas hechas a mano alzada. Me acordé de cuando limpiábamos el
laboratorio de biología los viernes por la tarde y luego, por si acaso, la mitad
del laboratorio dedicada a química, riéndonos los dos por el hedor, mientras
ella se preguntaba si algún Doctor Jekyll estudiante de química se convertiría
en Mister Hyde y causaría estragos en los pasillos. Me acordé de que me dijo
«Lo entiendo» cuando le contesté que no quería volver a entrar en el gimnasio
después de la paliza de Kenny. Me acordé de todo eso, y del olor de su
perfume, y luego pensé en el gilipollas que la había matado, que terminaría la
rehabilitación y seguiría con su vida tan campante.
No, no bastaba.
Esa tarde fui a casa y revolví en los cajones de la cómoda de mi
habitación, sin acabar de reconocer qué era lo que buscaba… ni por qué. Lo
que buscaba no estaba allí, ante lo que sentí decepción y a la vez alivio. Ya
me disponía a irme, pero de pronto retrocedí y, de puntillas, examiné el
contenido del estante superior del armario, donde tendían a amontonarse los
cachivaches. Encontré un viejo despertador, un iPod que se había averiado al
caérseme en el camino de acceso a casa cuando iba en monopatín y una
maraña de auriculares de diadema y de botón. Había una caja de cromos de
béisbol y una pila de cómics de Spiderman. Al fondo de todo descubrí una
sudadera de los Red Sox demasiado pequeña para el cuerpo que habitaba
ahora. La levanté y allí, debajo, apareció el iPhone que me había regalado mi
padre una Navidad. Cuando no era más que un renacuajo. El cargador
también estaba. Conecté el móvil antiguo, aún sin reconocer del todo qué me
proponía, pero cuando ahora pienso en aquel día —de hace no muchos años
—, creo que la fuerza impulsora fueron unas palabras que pronunció la
señorita Hargensen mientras limpiábamos los fregaderos del laboratorio de
química: «Una persona no debe emplazar a nadie a menos que quiera una
respuesta». Ese día yo quería una respuesta.
Página 78