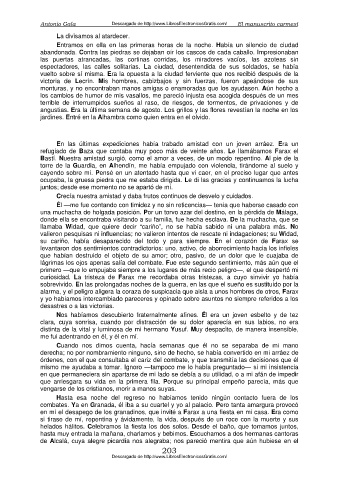Page 203 - El manuscrito Carmesi
P. 203
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
La divisamos al atardecer.
Entramos en ella en las primeras horas de la noche. Había un silencio de ciudad
abandonada. Contra las piedras se dejaban oír los cascos de cada caballo. Impresionaban
las puertas atrancadas, las cortinas corridas, los miradores vacíos, las azoteas sin
espectadores, las calles solitarias. La ciudad, desentendida de sus soldados, se había
vuelto sobre sí misma. Era la opuesta a la ciudad ferviente que nos recibió después de la
victoria de Lecrín. Mis hombres, cabizbajos y sin fuerzas, fueron apeándose de sus
monturas, y no encontraban manos amigas o enamoradas que los ayudasen. Aún hecho a
los cambios de humor de mis vasallos, me pareció injusta esa acogida después de un mes
terrible de interrumpidos sueños al raso, de riesgos, de tormentos, de privaciones y de
angustias. Era la última semana de agosto. Los grillos y las flores revestían la noche en los
jardines. Entré en la Alhambra como quien entra en el olvido.
En las últimas expediciones había trabado amistad con un joven arráez. Era un
refugiado de Baza que contaba muy poco más de veinte años. Le llamábamos Farax el
Bastí. Nuestra amistad surgió, como el amor a veces, de un modo repentino. Al pie de la
torre de la Guardia, en Alhendín, me había empujado con violencia, tirándome al suelo y
cayendo sobre mí. Pensé en un atentado hasta que vi caer, en el preciso lugar que antes
ocupaba, la gruesa piedra que me estaba dirigida. Le di las gracias y continuamos la lucha
juntos; desde ese momento no se apartó de mí.
Crecía nuestra amistad y daba frutos continuos de desvelo y cuidados.
Él —me fue contando con timidez y no sin reticencias— tenía que haberse casado con
una muchacha de holgada posición. Por un torvo azar del destino, en la pérdida de Málaga,
donde ella se encontraba visitando a su familia, fue hecha esclava. De la muchacha, que se
llamaba Widad, que quiere decir “cariño”, no se había sabido ni una palabra más. No
valieron pesquisas ni influencias; no valieron intentos de rescate ni indagaciones; su Widad,
su cariño, había desaparecido del todo y para siempre. En el corazón de Farax se
levantaron dos sentimientos contradictorios: uno, activo, de aborrecimiento hacia los infieles
que habían destruido el objeto de su amor; otro, pasivo, de un dolor que le cuajaba de
lágrimas los ojos apenas salía del combate. Fue este segundo sentimiento, más aún que el
primero —que lo empujaba siempre a los lugares de más recio peligro—, el que despertó mi
curiosidad. La tristeza de Farax me recordaba otras tristezas, a cuyo sinvivir yo había
sobrevivido. En las prolongadas noches de la guerra, en las que el sueño es sustituido por la
alarma, y el peligro aligera la coraza de suspicacia que aisla a unos hombres de otros, Farax
y yo habíamos intercambiado pareceres y opinado sobre asuntos no siempre referidos a los
desastres o a las victorias.
Nos habíamos descubierto fraternalmente afines. Él era un joven esbelto y de tez
clara, cuya sonrisa, cuando por distracción de su dolor aparecía en sus labios, no era
distinta de la vital y luminosa de mi hermano Yusuf. Muy despacito, de manera insensible,
me fui adentrando en él, y él en mí.
Cuando nos dimos cuenta, hacía semanas que él no se separaba de mi mano
derecha; no por nombramiento ninguno, sino de hecho, se había convertido en mi arráez de
órdenes, con el que consultaba el cariz del combate, y que transmitía las decisiones que él
mismo me ayudaba a tomar. Ignoro —tampoco me lo había preguntado— si mi insistencia
en que permaneciera sin apartarse de mi lado se debía a su utilidad, o a mi afán de impedir
que arriesgara su vida en la primera fila. Porque su principal empeño parecía, más que
vengarse de los cristianos, morir a manos suyas.
Hasta esa noche del regreso no habíamos tenido ningún contacto fuera de los
combates. Ya en Granada, él iba a su cuartel y yo al palacio. Pero tanta amargura provocó
en mí el desapego de los granadinos, que invité a Farax a una fiesta en mi casa. Era como
si tirase de mí, repentina y ávidamente, la vida, después de un roce con la muerte y sus
helados hálitos. Celebramos la fiesta los dos solos. Desde el baño, que tomamos juntos,
hasta muy entrada la mañana, charlamos y bebimos. Escuchamos a dos hermanas cantoras
de Alcalá, cuya alegre picardía nos alegraba; nos pareció mentira que aún hubiese en el
203
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/