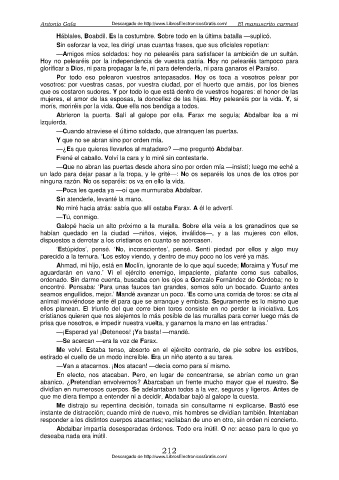Page 212 - El manuscrito Carmesi
P. 212
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Háblales, Boabdil. Es la costumbre. Sobre todo en la última batalla —suplicó.
Sin esforzar la voz, les dirigí unas cuantas frases, que sus oficiales repetían:
—Amigos míos soldados: hoy no pelearéis para satisfacer la ambición de un sultán.
Hoy no pelearéis por la independencia de vuestra patria. Hoy no pelearéis tampoco para
glorificar a Dios, ni para propagar la fe, ni para defenderla, ni para ganaros el Paraíso.
Por todo eso pelearon vuestros antepasados. Hoy os toca a vosotros pelear por
vosotros: por vuestras casas, por vuestra ciudad, por el huerto que amáis, por los bienes
que os costaron sudores. Y por todo lo que está dentro de vuestros hogares: el honor de las
mujeres, el amor de las esposas, la doncellez de las hijas. Hoy pelearéis por la vida. Y, si
morís, moriréis por la vida. Que ella nos bendiga a todos.
Abrieron la puerta. Salí al galope por ella. Farax me seguía; Abdalbar iba a mi
izquierda.
—Cuando atraviese el último soldado, que atranquen las puertas.
Y que no se abran sino por orden mía.
—¿Es que quieres llevarlos al matadero? —me preguntó Abdalbar.
Frené el caballo. Volví la cara y lo miré sin contestarle.
—Que no abran las puertas desde ahora sino por orden mía —insistí; luego me eché a
un lado para dejar pasar a la tropa, y le grité—: No os separéis los unos de los otros por
ninguna razón. No os separéis: os va en ello la vida.
—Poca les queda ya —oí que murmuraba Abdalbar.
Sin atenderle, levanté la mano.
No miré hacia atrás: sabía que allí estaba Farax. A él le advertí.
—Tú, conmigo.
Galopé hacia un alto próximo a la muralla. Sobre ella veía a los granadinos que se
habían quedado en la ciudad —niños, viejos, inválidos—, y a las mujeres con ellos,
dispuestos a derrotar a los cristianos en cuanto se acercasen.
‘Estúpidos’, pensé. ‘No, inconscientes’, pensé. Sentí piedad por ellos y algo muy
parecido a la ternura. ‘Los estoy viendo, y dentro de muy poco no los veré ya más.
Ahmad, mi hijo, está en Moclín, ignorante de lo que aquí sucede; Moraima y Yusuf me
aguardarán en vano.’ Vi el ejército enemigo, impaciente, piafante como sus caballos,
ordenado. Sin darme cuenta, buscaba con los ojos a Gonzalo Fernández de Córdoba; no lo
encontré. Pensaba: ‘Para unas fauces tan grandes, somos sólo un bocado. Cuanto antes
seamos engullidos, mejor.’ Mandé avanzar un poco. ‘Es como una corrida de toros: se cita al
animal moviéndose ante él para que se arranque y embista. Seguramente es lo mismo que
ellos planean. El triunfo del que corre bien toros consiste en no perder la iniciativa. Los
cristianos quieren que nos alejemos lo más posible de las murallas para correr luego más de
prisa que nosotros, e impedir nuestra vuelta, y ganarnos la mano en las entradas.’
—¡Esperad ya! ¡Deteneos! ¡Ya basta! —mandé.
—Se acercan —era la voz de Farax.
Me volví. Estaba tenso, absorto en el ejército contrario, de pie sobre los estribos,
estirado el cuello de un modo increíble. Era un niño atento a su tarea.
—Van a atacarnos. ¡Nos atacan! —decía como para sí mismo.
En efecto, nos atacaban. Pero, en lugar de concentrarse, se abrían como un gran
abanico. ¿Pretendían envolvernos? Abarcaban un frente mucho mayor que el nuestro. Se
dividían en numerosos cuerpos. Se adelantaban todos a la vez, seguros y ligeros. Antes de
que me diera tiempo a entender ni a decidir, Abdalbar bajó al galope la cuesta.
Me distrajo su repentina decisión, tomada sin consultarme ni explicarse. Bastó ese
instante de distracción; cuando miré de nuevo, mis hombres se dividían también. Intentaban
responder a los distintos cuerpos atacantes; vacilaban de uno en otro, sin orden ni concierto.
Abdalbar impartía desesperadas órdenes. Todo era inútil. O no: acaso para lo que yo
deseaba nada era inútil.
212
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/