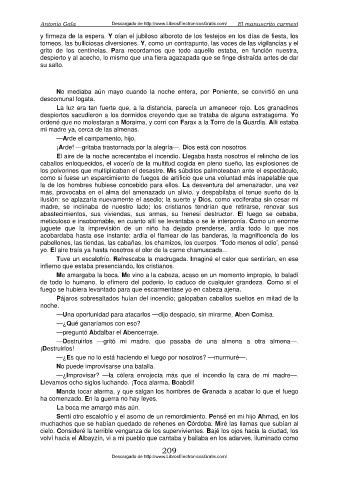Page 209 - El manuscrito Carmesi
P. 209
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
y firmeza de la espera. Y oían el jubiloso alboroto de los festejos en los días de fiesta, los
torneos, las bulliciosas diversiones. Y, como un contrapunto, las voces de las vigilancias y el
grito de los centinelas. Para recordarnos que todo aquello estaba, en función nuestra,
despierto y al acecho, lo mismo que una fiera agazapada que se finge distraída antes de dar
su salto.
No mediaba aún mayo cuando la noche entera, por Poniente, se convirtió en una
descomunal fogata.
La luz era tan fuerte que, a la distancia, parecía un amanecer rojo. Los granadinos
despiertos sacudieron a los dormidos creyendo que se trataba de alguna estratagema. Yo
ordené que no molestaran a Moraima, y corrí con Farax a la Torre de la Guardia. Allí estaba
mi madre ya, cerca de las almenas.
—Arde el campamento, hijo.
¡Arde! —gritaba trastornada por la alegría—. Dios está con nosotros.
El aire de la noche acrecentaba el incendio. Llegaba hasta nosotros el relincho de los
caballos enloquecidos, el vocerío de la multitud cogida en pleno sueño, las explosiones de
los polvorines que multiplicaban el desastre. Mis súbditos palmoteaban ante el espectáculo,
como si fuese un esparcimiento de fuegos de artificio que una voluntad más inapelable que
la de los hombres hubiese concebido para ellos. La desventura del amenazador, una vez
más, provocaba en el alma del amenazado un alivio, y despabilaba el tenue sueño de la
ilusión: se aplazaría nuevamente el asedio; la suerte y Dios, como vociferaba sin cesar mi
madre, se inclinaba de nuestro lado; los cristianos tendrían que retirarse, renovar sus
abastecimientos, sus viviendas, sus armas, su frenesí destructor. El fuego se cebaba,
meticuloso e insobornable, en cuanto allí se levantaba o se le interponía. Como un enorme
juguete que la imprevisión de un niño ha dejado prenderse, ardía todo lo que nos
acobardaba hasta ese instante; ardía el flamear de las banderas, la magnificencia de los
pabellones, las tiendas, las cabañas, los chamizos, los cuerpos. ‘Todo menos el odio’, pensé
yo. El aire traía ya hasta nosotros el olor de la carne chamuscada...
Tuve un escalofrío. Refrescaba la madrugada. Imaginé el calor que sentirían, en ese
infierno que estaba presenciando, los cristianos.
Me amargaba la boca. Me vino a la cabeza, acaso en un momento impropio, lo baladí
de todo lo humano, lo efímero del poderío, lo caduco de cualquier grandeza. Como si el
fuego se hubiera levantado para que escarmentase yo en cabeza ajena.
Pájaros sobresaltados huían del incendio; galopaban caballos sueltos en mitad de la
noche.
—Una oportunidad para atacarlos —dijo despacio, sin mirarme, Aben Comisa.
—¿Qué ganaríamos con eso?
—preguntó Abdalbar el Abencerraje.
—Destruirlos —gritó mi madre, que pasaba de una almena a otra almena—.
¡Destruirlos!
—¿Es que no lo está haciendo el fuego por nosotros? —murmuré—.
No puede improvisarse una batalla.
—¿Improvisar? —la cólera enrojecía más que el incendio la cara de mi madre—.
Llevamos ocho siglos luchando. ¡Toca alarma, Boabdil!
Manda tocar alarma, y que salgan los hombres de Granada a acabar lo que el fuego
ha comenzado. En la guerra no hay leyes.
La boca me amargó más aún.
Sentí otro escalofrío y el asomo de un remordimiento. Pensé en mi hijo Ahmad, en los
muchachos que se habían quedado de rehenes en Córdoba. Miré las llamas que subían al
cielo. Consideré la terrible venganza de los supervivientes. Bajé los ojos hacia la ciudad, los
volví hacia el Albayzín, vi a mi pueblo que cantaba y bailaba en los adarves, iluminado como
209
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/