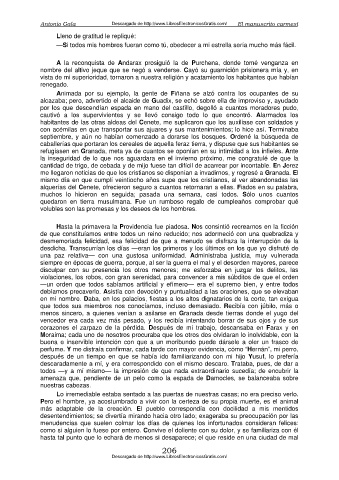Page 206 - El manuscrito Carmesi
P. 206
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Lleno de gratitud le repliqué:
—Si todos mis hombres fueran como tú, obedecer a mi estrella sería mucho más fácil.
A la reconquista de Andarax prosiguió la de Purchena, donde tomé venganza en
nombre del altivo jeque que se negó a venderse. Cayó su guarnición prisionera mía y, en
vista de mi superioridad, tornaron a nuestra religión y acatamiento los habitantes que habían
renegado.
Animada por su ejemplo, la gente de Fiñana se alzó contra los ocupantes de su
alcazaba; pero, advertido el alcaide de Guadix, se echó sobre ella de improviso y, ayudado
por los que descendían espada en mano del castillo, degolló a cuantos moradores pudo,
cautivó a los supervivientes y se llevó consigo todo lo que encontró. Alarmados los
habitantes de las otras aldeas del Cenete, me suplicaron que los auxiliase con soldados y
con acémilas en que transportar sus ajuares y sus mantenimientos; lo hice así. Terminaba
septiembre, y aún no habían comenzado a dorarse los bosques. Ordené la búsqueda de
caballerías que portaran los cereales de aquella feraz tierra, y dispuse que sus habitantes se
refugiasen en Granada, meta ya de cuantos se oponían en su intimidad a los infieles. Ante
la inseguridad de lo que nos aguardara en el invierno próximo, me congratulé de que la
cantidad de trigo, de cebada y de mijo fuese tan difícil de acarrear por incontable. En Jerez
me llegaron noticias de que los cristianos se disponían a invadirnos, y regresé a Granada. El
mismo día en que cumplí veintiocho años supe que los cristianos, al ver abandonadas las
alquerías del Cenete, ofrecieron seguro a cuantos retornaran a ellas. Fiados en su palabra,
muchos lo hicieron en seguida; pasada una semana, casi todos. Sólo unos cuantos
quedaron en tierra musulmana. Fue un rumboso regalo de cumpleaños comprobar qué
volubles son las promesas y los deseos de los hombres.
Hasta la primavera la Providencia fue piadosa. Nos consintió recrearnos en la ficción
de que constituíamos entre todos un reino reducido; nos adormeció con una quebradiza y
desmemoriada felicidad, esa felicidad de que a menudo se disfraza la interrupción de la
desdicha. Transcurrían los días —eran los primeros y los últimos en los que yo disfruté de
una paz relativa— con una gustosa uniformidad. Administraba justicia, muy vulnerada
siempre en épocas de guerra, porque, al ser la guerra el mal y el desorden mayores, parece
disculpar con su presencia los otros menores; me esforzaba en juzgar los delitos, las
violaciones, los robos, con gran serenidad, para convencer a mis súbditos de que el orden
—un orden que todos sabíamos artificial y efímero— era el supremo bien, y entre todos
debíamos precaverlo. Asistía con devoción y puntualidad a las oraciones, que se elevaban
en mi nombre. Daba, en los palacios, fiestas a los altos dignatarios de la corte, tan exigua
que todos sus miembros nos conocíamos, incluso demasiado. Recibía con júbilo, más o
menos sincero, a quienes venían a asilarse en Granada desde tierras donde el yugo del
vencedor era cada vez más pesado, y los recibía intentando borrar de sus ojos y de sus
corazones el zarpazo de la pérdida. Después de mi trabajo, descansaba en Farax y en
Moraima; cada uno de nosotros procuraba que los otros dos olvidaran lo inolvidable, con la
buena e inservible intención con que a un moribundo puede dársele a oler un frasco de
perfume. Y me distraía confirmar, cada tarde con mayor evidencia, cómo “Hernán”, mi perro,
después de un tiempo en que se había ido familiarizando con mi hijo Yusuf, lo prefería
descaradamente a mí, y era correspondido con el mismo descaro. Trataba, pues, de dar a
todos —y a mí mismo— la impresión de que nada extraordinario sucedía; de encubrir la
amenaza que, pendiente de un pelo como la espada de Damocles, se balanceaba sobre
nuestras cabezas.
Lo irremediable estaba sentado a las puertas de nuestras casas; no era preciso verlo.
Pero el hombre, ya acostumbrado a vivir con la certeza de su propia muerte, es el animal
más adaptable de la creación. El pueblo correspondía con docilidad a mis mentidos
desentendimientos; se divertía mirando hacia otro lado; exageraba su preocupación por las
menudencias que suelen colmar los días de quienes los infortunados consideran felices:
como si alguien lo fuese por entero. Convive el doliente con su dolor, y se familiariza con él
hasta tal punto que lo echará de menos si desaparece; el que reside en una ciudad de mal
206
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/