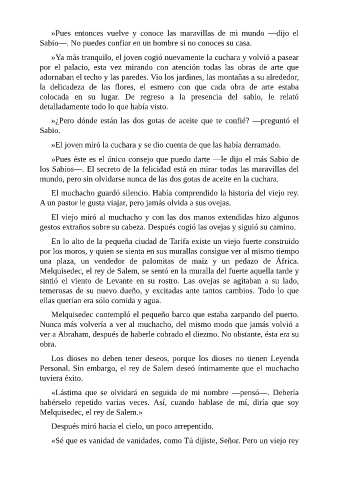Page 21 - El Alquimista
P. 21
»Pues entonces vuelve y conoce las maravillas de mi mundo —dijo el
Sabio—. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa.
»Ya más tranquilo, el joven cogió nuevamente la cuchara y volvió a pasear
por el palacio, esta vez mirando con atención todas las obras de arte que
adornaban el techo y las paredes. Vio los jardines, las montañas a su alrededor,
la delicadeza de las flores, el esmero con que cada obra de arte estaba
colocada en su lugar. De regreso a la presencia del sabio, le relató
detalladamente todo lo que había visto.
»¿Pero dónde están las dos gotas de aceite que te confié? —preguntó el
Sabio.
»El joven miró la cuchara y se dio cuenta de que las había derramado.
»Pues éste es el único consejo que puedo darte —le dijo el más Sabio de
los Sabios—. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del
mundo, pero sin olvidarse nunca de las dos gotas de aceite en la cuchara.
El muchacho guardó silencio. Había comprendido la historia del viejo rey.
A un pastor le gusta viajar, pero jamás olvida a sus ovejas.
El viejo miró al muchacho y con las dos manos extendidas hizo algunos
gestos extraños sobre su cabeza. Después cogió las ovejas y siguió su camino.
En lo alto de la pequeña ciudad de Tarifa existe un viejo fuerte construido
por los moros, y quien se sienta en sus murallas consigue ver al mismo tiempo
una plaza, un vendedor de palomitas de maíz y un pedazo de África.
Melquisedec, el rey de Salem, se sentó en la muralla del fuerte aquella tarde y
sintió el viento de Levante en su rostro. Las ovejas se agitaban a su lado,
temerosas de su nuevo dueño, y excitadas ante tantos cambios. Todo lo que
ellas querían era sólo comida y agua.
Melquisedec contempló el pequeño barco que estaba zarpando del puerto.
Nunca más volvería a ver al muchacho, del mismo modo que jamás volvió a
ver a Abraham, después de haberle cobrado el diezmo. No obstante, ésta era su
obra.
Los dioses no deben tener deseos, porque los dioses no tienen Leyenda
Personal. Sin embargo, el rey de Salem deseó íntimamente que el muchacho
tuviera éxito.
«Lástima que se olvidará en seguida de mi nombre —pensó—. Debería
habérselo repetido varias veces. Así, cuando hablase de mí, diría que soy
Melquisedec, el rey de Salem.»
Después miró hacia el cielo, un poco arrepentido.
«Sé que es vanidad de vanidades, como Tú dijiste, Señor. Pero un viejo rey